Manuel Vicent (Villavieja, Castellón, 1936) abre la puerta y se sienta a la sombra de una parra. Camina con la agilidad de los deportistas jubilados, pero habla como un campeón mundial de sobremesa. «Occidente es una moral de sobremesa», dirá luego, partiendo la solemnidad con una risa recurrente, no cínica sino epicúrea. Por encima de la parra cantan los pájaros, y aunque al otro lado del muro está Madrid parece intuirse el Mediterráneo, que en esta casa es un recuerdo, una mirada, una forma de estar en el mundo. «Hubo un tiempo en que aquí venía la gente a pasar el verano, cuando la ciudad era otra cosa», continúa.Vicent viste una camisa clara y fresca y luce un rostro como de busto clásico, porque hay hombres que poco a poco emprenden el camino al monumento. Detrás tiene una escultura de Venus, una copia de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. «La encargué sin brazos, la ruina es más bella», explica, antes de citar a Velázquez y sus viajes a Italia, y después de recordar que le compró este hogar a Mario Camus hace ya varias décadas. Acaba de publicar ‘Una historia particular’ (Alfaguara), un libro que recorre la historia reciente de España a partir de la memoria nacional que lleva dentro. —Qué buena sombra. —Hay que tener una sombra de parra, o en su defecto un sombrero de paja. Ahora bien, si tienes parra y sombrero de paja eso ya es maravilloso. Y si dejas pasar el verano y la vida por encima del sombrero de paja… Eso es la máxima sabiduría. —¿El verano es la mejor estación del año?—El verano, tal como vienen ahora las olas, con todo este calor que hay, que es un calor impúdico, es duro. Y después están las masas de gentes, los turistas… La primavera me parece errática. Para mí el mejor tiempo del año es el otoño, quizás por los colores. Aunque al final las estaciones las llevamos nosotros dentro.—Son famosas sus columnas de septiembre, escritas desde la orilla, cuando ya todo el mundo está trabajando. —Es una forma de decirles a mis amigos que para mí todavía no ha terminado el verano cuando ellos ya están en Madrid… Recuerdo cuando llegaban los marbelleros y las marbelleras de vuelta a la capital con aquel moreno exagerado, casi torrefacto. Y después aquel bronceado se ponía como verdoso: era horrible [y suelta una carcajada]. —’Una historia particular’ es casi una historia íntima de España. —Empezó como una serie para el periódico [‘El País’]: yo quería escribir recuerdos que no fueran personales sino de todo el mundo. Por ejemplo: los perros que he tenido, los coches que he tenido, los viajes que he hecho en esos coches, lo que ha pasado dentro de esos coches, si te han tirado por un barranco o incluso has concebido a algún niño en el asiento trasero. Eso lo comparte todo el mundo. Cada uno se lo apropia a su propia memoria. Una biografía mía no tendría ningún interés. De hecho, cuando escribí la serie lo hice en tercera persona, con un protagonista que era Miguel, que podía ser yo… o no. Sabía que en el periódico no se tolera muy bien eso del yo, yo, yo. Al tercer yo dices: ya vale, por favor. Sin embargo, en los libros sí funciona esa voz. Dicho de otra forma: si has tenido un grano en el cuello a mí no me importa. Si ese grano lo ha tenido Faulkner, en cambio, sí me interesa. La ruina es bella Manuel Vicent encargó su Venus a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. «La pedi sin brazos. La ruina es bella», cuenta. Fotos: Ignacio Gil—Mide su vida por los perros que ha tenido antes que por el calendario.—Ahora tengo una perra que recogió mi hija de la protectora. Es una perra gallega, por lo visto, que se llama Lía: es una diosa, una perra negra, muy campera, muy lista. Yo he llorado a todos los perros que he tenido, pero es probable que esta perra me llore a mí. Es probable, no. Es casi seguro. —Ahora duerme en su biblioteca: ¿es por la compañía?—Es que mi biblioteca hace como una especie de recoveco, y ahí tengo un camastro. Y duermo ahí, sí. Es muy cómodo porque es una cama desarticulada. Alargo el brazo y pongo música, alargo el brazo y cojo un libro… No es un lujo, pero es muy cómodo. —¿Y con qué sueña un hombre que duerme rodeado de libros? —Yo sueño poco, pero como tomo melatonina los sueños que tengo son muy intensos. Un sueño recurrente mío es que llego tarde al pelotón de fusilamiento. Y me van a fusilar a mí, claro. De repente estoy angustiado porque el sargento se pueda cabrear [ríe]. Digo: lo mismo llego tarde, se enfada el sargento y la armamos [vuelve a reír]. Esa angustia de llegar a tiempo para que me fusilen… He ido a un psicólogo, pero nunca se lo he planteado. A saber qué podría sacar de ahí.—En el libro habla mucho de un psiquiatra argentino. —Muy amigo mío, muy listo, muy sabio. Él dirige un grupo de psicólogos y una vez me pidió que fuera a darles una charla. Estaba en una sala con veinte psicólogos y psicólogas. Y yo pensando: ¿pero qué les cuento yo a esta gente? Decidí hablarles de cuando fui a ver gorilas en Ruanda. Nos encontramos una familia, estaba el gorila macho, el espalda plateada, y la señora gorila. Y había gorilas jóvenes, gorilitas y todo eso. De pronto, una gorila se desprendió del grupo y me tocó así [y hace un cuenco con la mano] en la entrepierna. Éramos quince y me tocó a mí. Y yo les pregunté a los psicólogos: ¿qué sentido tiene eso? Pero no me lo supieron explicar [vuelve a reír]. A mí los monos me fascinan.—[Risas].—Una vez me quedé solo en un zoo de San Diego. Por los altavoces estaban diciendo que había que salir porque estaban cerrando, pero yo me perdí buscando la salida. Ya oscurecía, y escuché un ruido. Era un chimpancé que estaba dentro de una jaula. Parecía que me llamaba. Me puse delante de él y nos quedamos los dos mirándonos. Y yo vi detrás de los ojos de aquel ser… Vi una inteligencia allá. Y sobre todo vi la inocencia del paraíso. Como si me dijera: te conozco, sé lo que te pasa. Eso también se lo conté a los psicólogos. Pero tampoco me respondieron.—Ha viajado mucho.—Y siempre por trabajo, o para hacer algo que me aportara. Pero lo mejor de los viajes son estos dos momentos: cuando decides viajar y cuando ya has regresado. El medio es un desastre [se le afina la voz al contener la risa]. Si vas al aeropuerto, ya no te digo nada. El caos, la selva, es el aeropuerto. Cuando aterrizas y vas a la selva de verdad ves que ahí ya hay Coca-Cola y está todo ordenado. Pero vuelves y es el caos otra vez: has perdido la maleta, etcétera… Lo mejor es recordar el viaje, el humo que queda en la memoria. Yo no tomaba jamás apuntes de un viaje. Cuando regresaba dejaba discurrir cierto tiempo y pensaba: lo que recuerde es mío, no lo he leído en ninguna parte. Y escribía sobre eso—¿Lo echa de menos?—Sí, he hecho viajes muy placenteros, pero yo ya he cerrado ese capítulo, no vuelvo a subir a un avión jamás. Ni a entrar en un aeropuerto. Cuando voy a dar alguna conferencia siempre tiene que ser en AVE. Y que pueda volver por la noche para dormir en casa.—Sigue publicando todos los domingos, y un sábado de cada dos. ¿Cómo es su rutina de escritor? ¿Es una gimnasia?—Llega un momento en que te conviertes en un profesional. ¿Y cuál es la diferencia de un escritor profesional de uno que no lo es? El escritor de domingo –así se llamaban antes– es alguien que de pronto se le ocurre una idea y corre a escribirla. Y está muy contento porque se le ha ocurrido una cosa. El escritor profesional, sin embargo, es aquel al que las cosas se le ocurren cuando se sienta a trabajar [y da con los nudillos en la mesa]. Este trabajo me lo he tomado no como una cosa sagrada, sino como un oficio. El poeta, el escritor, tiene esa reverencia como sagrada por la literatura. Yo no, yo me tomo esto como un oficio serio. Si hubiera sido carpintero, hubiera hecho sillas del mismo modo: lo mejor posible. Ahora mismo quiero escribir bien para cumplir con mi trabajo. Un escritor es un trabajador como cualquier otro. —Pero disfrutará, al menos. —Disfruto cuando me sale bien. Este es un oficio muy neurótico, muy dado a la ansiedad. Piensas: qué voy a escribir hoy, esto ya está dicho, aquello no tiene importancia… Ahora digo: yo voy a escribir lo que se me ocurra sentado a las once de la mañana delante del ordenador. Lo que se me ocurra. Así escribo la columna del domingo. Antes estaba toda la semana dándole vueltas… Ya no. Si sale bien, bien. Si sale mal, otra vez saldrá peor. O mejor. Ya está. Y así es la vida.—Para muchos es usted un maestro del epicureísmo. Un hedonista. —Lo que pasa es que uno es recidivante. Del mismo modo que cada fotógrafo lleva un mundo en los ojos, un escritor tiene unas obsesiones propias. Se ha dicho muchísimas veces que uno solamente escribe un artículo. Solamente un libro, una novela. Y yo… Las cosas que te marcan de niño son cosas indelebles. Los primeros recuerdos que tengo de niño son en plena posguerra. Tuve uso de razón sobre unos balnearios derruidos por un bombardeo. Y eran unos balnearios maravillosos, pero destruidos. Recuerdo andar perdido por la montaña, por los campos de naranjos, porque en casa tampoco me hacían mucho caso. Allí había trincheras, cascos de soldados, botas. Y había incluso algún muerto. Pero a la vez se veía el mar. Estaba ahí, al lado. Y todo estaba lleno de plantas silvestres, de orégano, de espliego. Había un casco que se había llenado de tierra y dentro había florecido la lavanda. Eso era ya pre-hipismo [ríe]. En el balneario había bañeras con garras de león, unos espejos velados rotos y unos artesonados elaboradísimos. Se decía que debajo de los escombros había una mujer desnuda. Y efectivamente, había una fuente con un mosaico de la Venus. Esa destrucción y esa belleza a mí me ha partido el cerebro en dos. Siempre he buscado la belleza y el placer debajo de la destrucción. Y al revés. Y por ahí me he ganado la vida.—¿Aún siente cerca la infancia?—Franco decía: a mí el alzamiento nacional me pilló en Canarias. Pues a mí el alzamiento nacional me pilló en una playa [carcajada]. Mis padres habían alquilado una casa de pescadores. Y claro, pues ahí entregué las mucosas del cerebro, que son agua. Porque nosotros somos agua salada: un 70% de agua y dos kilos de sal. Eso es todo lo que tenemos. Somos una cuba de agua salada, de agua de mar [deja un silencio]. Yo no puedo olvidar los olores de la brea, el calafate, el sonido del mar, la brisa, la sal, el resplandor de la arena, el sol… Eso está dentro de mi cerebro.—Y escribe con eso.—No me siento cómodo inventando personajes. Estoy más cómodo trabajando sobre un personaje ya hecho, centrándome en hacer la atmósfera. Heine, que odiaba a Goethe, decía: «Dios creó el mundo en seis días, y el séptimo llamó a Goethe y le dijo, haz tú las nubes». Haz tú el perifollo [y ríe]. Pues eso es lo mío.—Cuenta en el libro que ya relee más de lo que lee.—Para leer una cosa nueva tienen que venir muy recomendada o ser de algún amigo o amiga. Pero yo ya no tengo ganas de explorar, prefiero ir a lo seguro. Además, el clásico se adapta a tu estado de ánimo. Es como el jazz: se adapta a lo que tú en ese momento estás deseando. Un buen poema, una buena novela, se adapta. Eso es un clásico.—¿Y a qué clásicos ha vuelto últimamente?—A los presocráticos. Y veo que dicen que hay habitantes en las esferas celestes. Y de pronto digo, voy a leer ‘Odas’ de Horacio. Y después me pongo a Bach.—Escribe: «Si en España hubo una revolución fue la gastronómica».—De repente los progres aprendieron a comer. Es que cuando falla la ideología, pues ya toca la gastronomía [sonríe]. En las reuniones aquellas de los progres la tortilla de patatas era la reina. Otros traían pepinillos de Bulgaria, porque habían viajado. Y estaban muy valorados también los manteles étnicos… ¿Y qué pasó? Fue una especie de reivindicación: comer bien también podía ser de izquierdas. Y de pronto, gente que no había pasado del vino Sabin o del Don Simón empezaba a hablar de retrogusto, de si tenía lágrimas, de si rompía en boca. ¡Se hicieron gastrónomos!—¿Y usted?—Yo creo que, como decía Epicuro, más que la comida hay que elegir bien a los comensales. Esa es la clave. Porque un comensal te puede arruinar la digestión. Es decir, una fabada con chorizo, comida alegremente, en una buena sobremesa, te sienta bien. Y una tortilla con perejil, al lado de un pesado o de una pesada, te rompe el estómago. Pero lo fundamental es la sobremesa. En las sobremesas largas las familias pueden reñir, pueden reconciliarse. En esas sobremesas se canta, se bebe, se está bien con la naturaleza. Y si esa sobremesa se realiza al lado del Mediterráneo, en unas noches de verano bajo un cielo estrellado, eso es ya… Vale la pena haber pasado por este mundo solo por ratos como esos.—Sostiene que el humor cambia cada cinco años.—Excepto Gila, que es eterno. Eso creo. La gente se ríe de cosas distintas cada cinco años. —¿Y de qué se ríe usted ahora?—Pues yo me río poco ya [y ríe]. ‘La Codorniz’ fue un humor, y se alargó demasiado. Luego vino ‘Hermano Lobo’; después tuvimos el ‘Por Favor’, después ‘El Jueves’… Quiero decir que en España ha habido sucesivas formas de humor, pero ahora es algo planetario. Yo no sé apagar este teléfono [coge su móvil]. No estoy en esto, pero creo que el humor está en las cosas que la gente se manda por Whatsapp, en los memes. A veces viene una nieta mía y me enseña alguno… Es como lo que hacíamos en ‘Hermano Lobo’. Entonces nos parecía que éramos unos genios. Ahora eso lo hace cualquier chaval.—¿Cómo se lleva con la edad, Manuel?—Bueno, de momento aguanto, no estoy mal. Mientras me pueda poner los calcetines… Yo tengo tres barreras, lo que ahora se llaman líneas rojas. La primera. Yo tenía un barco, que se lo he regalado a un amigo para que lo ponga a flote. Cuando íbamos a pescar, por la mañana, muy temprano –volvíamos como a las nueve de la mañana, cuando todos los ferris salían del puerto– nos bañábamos en alta mar. La línea roja era que yo me pudiera bañar en alta mar y subir de vuelta el barco, que no es fácil, porque hay que tener fuerza para incorporarse. Esto, con la ciática, lo he abandonado. La segunda línea roja es la bicicleta. Yo bajaba en Denia todos los días a una tertulia que tengo en bicicleta. Con la ciática ya tampoco. Pero aún me queda la última línea roja: los calcetines, ponerme los calcetines sin blasfemar. El día que ya no me pueda poner los calcetines esto se acaba. Se acaba. Pero me siento bien. Aunque este último año ha sido muy trágico, por la desgracia familiar [la muerte de su hijo Mauricio].—El retiro ni lo contempla, supongo. —Mientras me funcione esto [y se señala la sien] y no me echen… mientras tenga mecha aguantaré. Y el día que se acabe pues se ha acabado [deja que suenen los pájaros]. Tengo a veces esta cosa de que hay que dejar paso a los jóvenes, pero también creo que este no es un oficio para retirarte.Noticia Relacionada LIBROS reportaje Si Maryse Condé: «Soy vieja, dependo demasiado de la amabilidad de los desconocidos» Bruno Pardo Porto Tiene ochenta y siete años y el cuerpo gastado, pero sigue escribiendo—Con el paso del tiempo, ¿el cinismo es una tentación? ¿Y el cabreo?—A veces lo pienso: yo es que no he cambiado. Desde los dieciocho años pienso lo mismo. Cada uno es como es, pero yo tengo mucha empatía. Soy un enfermo de empatía. Y eso me evita el cabreo. Ante una disputa siempre me pongo en el lugar del otro. Y siempre encuentro motivos para que él piense así… Ahora, el hecho de que a medida que uno se hace mayor se vuelve más conservador… Es una cosa casi fisiológica. Es una cuestión de capilares, de chips: ya no admiten más información, la rechazan porque están llenos. Y si encima te cabreas porque ves que la generación que viene te aprieta, te desprecia porque eres viejo y te ningunea… Eso se enturbia todo y acabas hecho una catástrofe, de modo que hay que aguantarse. Eres viejo, pues ya está. Donde tú estás todo el mundo quiere llegar. No hay nadie que no quiera llegar a los ochenta. Y cuando ves a mucha gente joven lo que hay que pensar es: ya les llegará. Los adolescentes un día irán con un andador.—Por cierto, ¿es usted nostálgico? —Soy nostálgico del futuro, no del pasado. Quiero decir: lo he pasado bien, quizá no tanto como lo recuerdo ahora, pero lo que me importa es el tiempo que me queda, que cada vez es menos. En vez de nostalgia esto tal vez se podría llamar melancolía. Queda poco tiempo, y además huye. Y bueno, al final tocará desembocar como todo el mundo en una playa.—¿Eso le da miedo?—Me da miedo el pasarlo mal. Pero ahora hay pastillas para todo [y vuelve a reír].

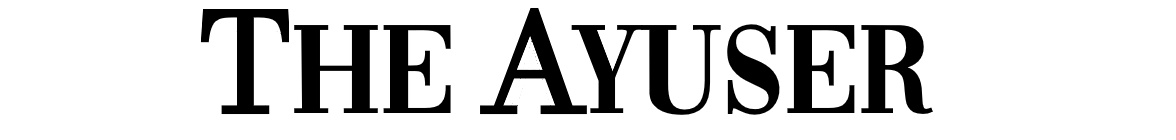
Leave a Reply