La bohemia madrileña trae nostalgias de buhardillas, cafetines ardientes y lo que el comisario de la muestra gratuita ‘Madrid. ¡Viva la bohemia ! Los bajos fondos de la vida literaria’ Alberto Martín Márquez, llama «promiscuidad de las artes». Así el Museo de Historia de Madrid rinde, hasta el 1 de junio, un homenaje a una forma concreta de entender el arte, que es la vida, desde la mitad del XIX hasta 1924, cuando Valle publica ‘Luces de bohemia’ construyendo en Alejandro Sawa / Max Estrella el símbolo bohemio por excelencia. «Todo es caminar hacia Valle », murmuran desde la organización de la exposición: quizá como un designio real pero lleno de matices y de gente. Y el recorrido se inicia, primero, con un juego de espejos. En 1905, Alice Guy, pionera del cinematógrafo da vueltas en redondel desde lo que es hoy el kilómetro 0, el madrileño de entonces, entre el señor de chistera y el mozo de encargo, mira al visitante. Es el primer guiño valleinclanesco. La bohemia de París es, con sus particularidades, hermana de la de Madrid. Y quien primero la inmortalizó fue Henri Murger, al que se le recuerda con su novela ‘Escenas de la vida bohemia’, escrita por entregas entre 1847 y 1849. Así la ciudad de la luz protagoniza la primera parte del paseo, pero Madrid no le va a la zaga, pues la exposición pondera la obra ‘El frac azul. Memorias de un joven flaco’ de Pérez Escrich, que abre la espita en España, en la capital, de esta forma de enfrentarse al mundo. Se convirtió la bohemia en un fenómeno social, Puccini le dedica una ópera (1896), ‘La bohéme’, que en España será caricaturizada cuatro años más tarde por la zarzuela ‘Bohemios’, cuyo cartel da señal de su éxito y de la existencia del bohemio en las calles.Noticia Relacionada estandar Si «El esperpento es el género del momento, el que nos representa» Julio Bravo Ainhoa Amestoy dirige ‘Los cuernos de don Friolera’, de Valle-Inclán, en los Teatros del Canal, con Roberto Enríquez, Lidia Otón y Nacho FresnedaSe camina en un espacio de penumbra, que la luna es compañera de aquel tiempo, y se accede a un espacio intitulado ‘El resplandor español’ con un retrato de Larra por Ricardo Baroja que vigila a los visitantes desde todos los tiempos. Es, ya sí, la época de las buhardillas, de los aspirantes a la gloria que malviven de negros. Pero en todos late un deseo de regeneración. Es un camino de perfección y hundimiento del que avisaba el ya mentado Pérez Escrich («Madrid es el hospital donde se reúnen todos los desheredados, todos los soñadores»). Litografías de los cafés animan, en la media luz expositiva, ese mismo camino hacia Valle con 170 objetos en total, entre pinturas, libros fotografías o partituras.El tercer espacio de la muestra va destinado a la bohemia heroica, la ‘santa bohemia’, la que desde el pincel, la pluma o la clave de sol pugnan contra lo anticuado y rancio. Acababa un siglo y empezaba otro. Y Madrid, en esas grabaciones de Alice Guy, es el arroyo, la vida y la muerte. Un niño se quita el sombrero ante un coche fúnebre rumbo a la Almudena. Se rueda la altura del puente de Ventas y la miseria de los rostros, que ya no miran a cámara de forma obsesiva, es evidente. Es la época de revistas como ‘Germinal’, dirigido por otro principal de la cofradía, el escritor Joaquín Dicenta y la época en la que hay que situar el magisterio, si es que en esa gallofa de supervivientes se puede usar ese término, de Alejandro Sawa.La golfemiaCampa el modernismo por Madrid con su retórica de cisnes, y Alejandro Sawa, en la locura lúcida que ha quedado para la posteridad, mira desde una pintura de su juventud a una fotografía ampliada de sus estertores absurdos, brillantes y hambrientos por seguir con Valle, vago guía en el magín del visitante. Porque fue Alejandro Sawa el arquetipo con el que Valle fijó, ya se ha dicho, el bohemio en la parte más noble del adjetivo. El bohemio frecuenta los bajos fondos a los que tan adicto era el madrileño Emilio Carrére, pero también a las redacciones de los periódicos para ganar la calderilla de la fama. Aquí la bohemia, y así va en el sendero de la muestra, se entremezcla con la golfemia. El cuarto espacio. Hay una evocación de ese enclave, de ese jirón urbano, que era el barrio de Universidad, por San Bernardo, y que se apresuraron a hermanar, otra vez París, con el Barrio Latino de la capital gala. Está tercera generación de bohemios, así definida en la exposición, es la amiga de la absenta, la depravación. Donde luce y donde da aún miedo la figura de Pedro Luis de Gálvez, que fue capaz de las mayores abyecciones: la más conocida, entre la historia y la leyenda, la de pasear a su hijo muerto en una caja para malgastar la propina de los caritativos en vinazo por los tabernones de Madrid. Gálvez, que no era manco para la poesía, llegó a publicar un tratado del sablazo titulado ‘El sable. Arte y modos de sablear’, que recomienda cómo malvivir ‘de gorra’ entre la mendicidad y la picaresca. Y por último, un espacio dedicado a Valle, con obras de Goya uniendo y haciendo dialogar el esperpento con su matriz, los ‘caprichos’ del aragonés. Una escultura del escritor galaico y un vídeo con clips de reproducciones de ‘Luces de Bohemia’ en el Centro Dramático Nacional como epílogo a quien en una obra dio un tratado de todo un tiempo y una ciudad. En la web del museo se puede descargar un callejero de este Madrid tan concreto.

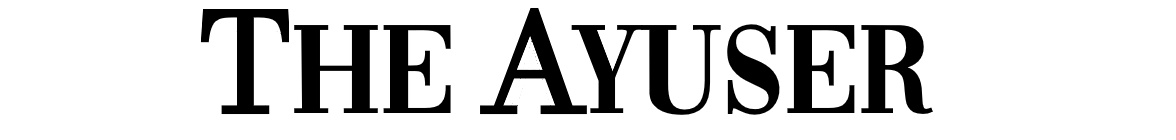
Leave a Reply