Hubo un tiempo en que a Madrid llegaron miles de personas provenientes de otras regiones, en busca de trabajo y una vida mejor. Para muchos, la vivienda era el primer problema a resolver, y muchos lo solucionaron acondicionando algunas cuevas o excavándolas directamente en la tierra. Las había, a finales del siglo XIX y en los primeros años del XX, en la montaña de Príncipe Pío, en el Cerro de Tío Pío, en Ventas o en Tetuán. El Ayuntamiento quiso borrarlas de la faz de la ciudad, minándolas y con la colaboración de la brigada de zapadores del Ejército, en 1901. Pero volvieron a ser excavadas después.Junto con las de la montaña de Príncipe Pío, también se combatió contra estas infraconstrucciones que estaban situadas en el Cerrillo de San Blas, y las que había en Moncloa, al lado de la cárcel Modelo (donde ahora está el Cuartel General del Ejército del Aire). El fenómeno fue a más: a mediados de la década de 1950, se calcula que había en Madrid unas 50.000 infraviviendas, y no todas eran chabolas: también había muchísimas cuevas, como las de las Ventas del Espíritu Santo, el arroyo Abroñigal, Valdeacederas o Almenara. Había, como siempre en la vida, diferentes niveles de pobreza, incluso entre los que excavaban en la tierra para hacerse con un techo bajo el que refugiarse. Algunas eran apenas un agujero en la pared; otras las remataban con ladrillo, pintaban por dentro y las dotaban de muebles para mayor comodidad. En todo caso, las condiciones de vida eran muy limitadas en ellas. Noticia Relacionada estandar Si La Rosilla: de poblado chabolista a hogar para mil personas en un nuevo barrio C. H. Almeida entrega las llaves de las últimas viviendas del nuevo barrio de VallecasDe hecho, ABC da cuenta, el 14 de julio de 1954, de la voladura de las cuevas que ocupaban numerosas personas en la carretera de Valencia. Se les sacó de allí y, a la vez, se entregaron cerca de 500 viviendas a otras tantas familias, por obra y gracia de la Dirección de Regiones Devastadas, que elaboró un censo con 3.900 familias que eran desalojadas de las «covachuelas inmundas, bochorno de los accesos a nuestra capital», y enviados a pisos en otras zonas de la ciudad. «Simultáneamente a la mudanza, se destruían los refugios desalojados, no fuera que surgiera un inquilinato de relevo», explicaba entonces el cronista de ABC con cierta sorna.En 1901, el Ayuntamiento madrileño quiso acabar con ellas minándolas, con colaboración de los zapadores del EjércitoAlgunos de estos ‘pueblos sin permiso’ estaban en los altos de Amaniel, el arroyo Abroñigal o el Manzanares. Y también los había, con cuevas y todo, en Cea Bermúdez, e infraviviendas en Mesón de Paredes, o en las carreteras de Extremadura y Valencia. Pero una de las más numerosas fue la acumulación de chabolas que se hacinaban en la margen derecha de la pista de Barajas, junto al puente en el que desembocaba la calle María de Molina. En este caso, el desalojo se produjo de madrugada, con la ‘colaboración’ de doscientos obreros que fueron llevados hasta allí para no dejar piedra sobre piedra en aquel barrio sin permiso.MÁS INFORMACIÓN La primera operación asfalto madrileña, que fue hace 107 años La cárcel del barrio de Salamanca donde Miguel Hernández escribió sus ‘Nanas de la cebolla’Los moradores eran montados en camiones, junto con sus enseres y muebles, y conducidos a sus nuevos barrios, en Lucero o Palomeras. La mudanza se prolongó durante toda la jornada, y acabó al anochecer. Una vez finalizada la operación, se cuidó mucho de que no volvieran a ocuparlas otras personas. Tarea vana: casi una década después, el ayuntamiento volvía a elaborar otro censo de habitantes de estas casas cueva, e incluso los fotografiaba a las puertas de sus domicilios.

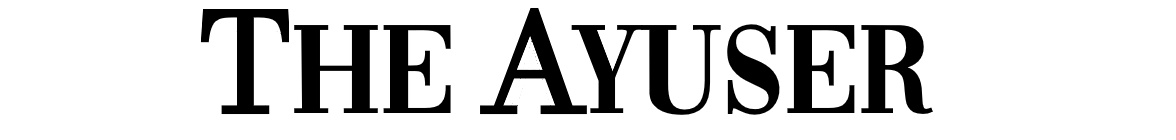
Leave a Reply