Me cuesta trabajo aceptar que soy un hombre de sesenta años que ya vivió lo mejor de su vida y al que le queda poca vida. Cuando me veo en el espejo, me parece ver a un hombre de cuarenta años, no de sesenta. De hecho, cuando tenía cuarenta no me sentía tan bien como me siento ahora. Estoy más viejo, pero duermo mejor y disfruto más de los días que cuando tenía cuarenta y vivía tomando pastillas porque viajaba todas las semanas y no dormía bien en ninguna parte.También me cuesta trabajo aceptar que ya no queda en el mundo entero, entre los cuatro mil millones de hombres que habitamos el planeta, un solo hombre, uno solo, que podría tener una erección si me viera desnudo. Los pocos hombres que tiempo atrás podían considerarme mínimamente atractivo han fallecido ya y están sepultados o han sido incinerados y son apenas un recuerdo que empalidece en mi memoria. No queda nadie, ni un solo varón en el planeta tierra, que podría experimentar alguna forma de crispación erótica o alzamiento viril al verme despojado de todo atuendo, convertido en un flan. Quiero decir, al cumplir sesenta años he perdido por completo mi antiguo y dudoso poderío erótico. Cualquier hombre, de cualquier edad, en cualquier territorio, en cualquier idioma o lengua enrevesada, se reiría a mandíbula batiente si me viese desnudo, y a continuación me aconsejaría vestirme para evitar un catarro. A esto hemos llegado, a ser una caricatura de quien fui en mis años mozos.Sin embargo, no soy todavía un jubilado en las ligas inciertas del amor y del erotismo y, en rigor, aún no he cruzado el umbral de la tercera edad. A pesar de que tengo sesenta años, estoy casado con una mujer de treinta y seis. Cuando ella nació, yo estaba por cumplir veinticuatro. Técnicamente, podría ser mi hija, pero no lo es. Es mi esposa, y la amo, y ella consiente en hacerme el amor una o dos veces por semana, y es lo bastante delicada para no reírse a carcajadas cuando me ve desnudo. Puedo decir entonces que todavía queda una criatura humana en todo el globo terráqueo que, de vez en cuando, después de unas copas de vino, tiene ganas de besarme y abrazarme, de acariciarme y susurrarme cosas al oído, de invitarme a asaltar sus tesoros con la destreza del pirata veterano. Suerte la mía: mi esposa, que parece mi hija, que podría ser mi hija, mantiene con vida al hombre que, mal que mal, a duras penas, arrastrándome, todavía soy. Cuando hacemos el amor, cuando nos reímos después de hacer el amor, cuando bajamos a comer helados en la cocina después de hacer el amor, no soy un hombre de sesenta años, de pronto soy uno de treinta, convencido de que ahora soy menos torpe haciendo el amor que cuando tenía treinta años y me atropellaba como si el erotismo fuese una gimnasia o un deporte de aventura.He amado a unas pocas mujeres, he amado a unos pocos hombres, he amado a unos pocos hombres que deseaban ser mujeres, y ahora todas ellas me han olvidado o me deploran o no me saludarían si me viesen en un aeropuerto, pero no he amado a nadie con la poderosa y tranquila certidumbre como amo a mi esposa hace quince años, y nadie me ha procurado unos placeres más exquisitos y refinados de los que ella, mi bien amada lolita, mi chica mala, mi niña terrible, me ha concedido graciosamente. Con ella puedo ser un hombre, pero también atreverme a ser una mujer, y ella ama a los hombres que hay en mí, y ama todavía más a las mujeres que viven en mí, que se esconden en mí, y que ella y solo ella conoce, en los juegos impredecibles del amor, en la ceremonia lenta o fogosa del erotismo. Cada cierto tiempo, muy infrecuentemente, conozco a un hombre que me gusta y le digo a mi esposa: «He conocido a un hombre que me ha gustado (casi siempre es un argentino), y ella se ríe y me dice: ‘No te hagas ilusiones’». Pero, tonto yo, me hago ilusiones. Y cuando le pido a ese hombre que me bese, solo unos besos piratas y nada más, vengo a recordar que soy un señor ventrudo y pelucón de sesenta años, porque todos los hombres que me gustan, que tampoco son tantos, salen corriendo espantados cuando les propongo unos besos piratas, y no me escriben más, y pasan a la clandestinidad, y se ríen a los gritos de que yo haya tratado de besarlos, como si hubiese tratado de robarles el celular o la billetera o algo aún más valioso, su honor.No necesito acostarme con nadie más, soy feliz con mi esposa y agradezco a los dioses la picardía de habérmela presentado. Pero cada dos o tres años, de pronto, como si fuera un temblor, algo se estremece entre mis huesos y mis nervios, y, tras esa sacudida violenta, me asalta la necesidad, menos hormonal que intelectual, de que un hombre apuesto, bien parecido, me diga sin más rodeos: «Señor, he leído sus libros, lo he visto en la televisión, y me gustaría verlo desnudo, si no es mucha molestia». Ningún hombre arrojado me ha pedido tamaño favor en quince años largos, todos los años que llevo dichosamente casado. Ya nadie quiere verme desnudo, ni siquiera mi bien amada esposa, pues ella prefiere que la ame sin quitarme la ropa de dormir, encubriendo así mis flanes y mis gelatinas, y eso me entristece profundamente. Por las dudas, porque siempre hay suspicaces y malpensados, no quiero ser infiel o desleal a mi esposa, no quiero echarme un amante a hurtadillas, no quiero enredos, jaleos ni refriegas con un señor de paso: todo lo que quiero es que un hombre cualquiera, que no me ha leído, que no sabe quién soy, elegido al azar, experimente, al verme desnudo, una erección virulenta, incapaz de ser reprimida, levantando por todo lo alto su estandarte viril. Solo pido eso, ¿es acaso mucho pedir? Un hombre a diez pasos de mí, un hombre acalorado por verme en cueros, un hombre que se eriza cuando percibe asombrado el suave vaivén de mis carnes flácidas. Después le firmo un libro, me da un beso pirata y me visto deprisa para no resfriarme.Hubo un tiempo lejano en que viajaba mucho y me enredaba con algunas mujeres que, acaso miopes, tal vez autodestructivas, piratas del deseo como yo, su seguro servidor, deseaban verme desnudo, y reducirme a unos bríos y unos incendios y unos jadeos, y ser mis jinetes, mis amazonas, y cabalgarme con donosura: una argentina en Madrid, una uruguaya en Madrid, una chilena en Santiago, una argentina ninfómana en Buenos Aires que casi me dejó exánime. Ninguna de ellas quisiera verme ahora vestido, y mucho menos sin ropa. Todas me recuerdan como un accidente, una colisión, un error de juicio, un mal cálculo, una mancha que no puede borrarse. Pero yo las amo todavía, o las amo al menos literariamente, porque todo lo que aprendí con ellas, o de ellas, me sirvió para convencer a mi esposa de que, a despecho de mi fama de amar a contracorriente, también me gustaban las mujeres, y acaso no era un amante tan chapucero como ella creía, y quizás no era más el amante baboso y atropellado que solía ser cuando tenía veinte años.También hubo un tiempo lejano, tan lejano que ahora parece fabuloso o ficticio, una película inventada, en el que unos pocos, poquísimos hombres quisieron besarme y, al verme desnudo, se enarbolaron de deseo y dieron testimonio palpable de que me consideraban todavía un hombre apetecible. Fueron tres, solo tres aquellos hombres intrépidos, y después pasaron a ser mis enemigos, y ahora ya no están entre nosotros. Cuando los recuerdo, cuando sueño con ellos, cuando evoco los momentos felices que vivimos a escondidas o sin escondernos, me doy cuenta de que esa vida harto riesgosa, la del amante de las mujeres que ocasionalmente también podía amar a un hombre, es, me temo, una zona de mi existencia que se ha apagado hace tres lustros y que, sospecho, no se encenderá más, pues ha expirado para siempre.Debo aceptar serenamente, con resignación, que soy un hombre mayor, veterano, de sesenta años, que ya no despierta calores en nadie, pues ha perdido por completo su antiguo y dudoso poderío erótico. Debo recordar entonces, para evitar el ridículo o la humillación, que la felicidad está ahora escondida en un libro, una película, una noche más con mi mujer, con quien soy, de pronto, un joven travieso de sesenta años, y cuyos besos suspenden brevemente el paso del tiempo y me previenen de los estragos de la vejez.
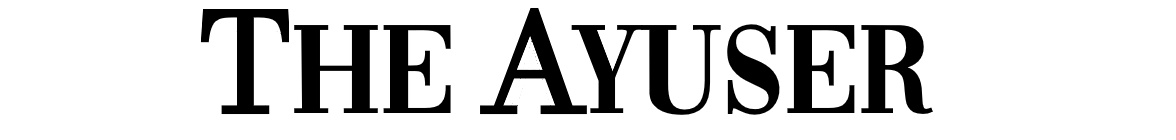
Leave a Reply