Buenos Aires le parecía una de las ciudades más literarias y entrañables del mundo. Durante su remota infancia en Perú, la familia entera recibía cada semana tres ansiadas revistas porteñas: su padre leía ‘Leoplan’, su madre ‘Para Ti’ y Mario se deleitaba e instruía con las coloridas páginas de ‘ Billiken ‘. Luego a los 17 años, ya con la vocación decidida y firme, evaluó si debía desarrollarse como escritor en Buenos Aires o en París: a Vargas Llosa , como a casi cualquier latinoamericano ilustrado de entonces , esos dos destinos le parecían parejamente míticos, prestigiosos y estimulantes. Eligió París , pero siempre mantuvo un ojo en «la ciudad junto al río de color león», y en su vejez no comprendía cómo era posible que nadie hubiese escrito todavía la novela más obvia de todas: una que retratara de manera definitiva y veraz la dolorosa y espectacular decadencia desde aquel país culto y próspero a esta nación burda y paupérrima en la que se había convertido. Uno de sus mejores amigos en París fue precisamente Julio Cortázar , que le mostró al forastero el lado secreto y mágico de la Ciudad Luz. «Cada vez que me encontraba con él, yo salía cargado de tesoros: películas que ver, exposiciones que visitar, rincones por los que merodear, poetas que descubrir y hasta un congreso de brujas en la Mutualité, que a mí me aburrió sobremanera pero que él evocaría después, maravillosamente, como un jocoso apocalipsis », anotaba el autor de ‘Conversación en La Catedral’. También escribió sobre la brusca y completa mutación que Cortázar experimentó a partir del Mayo Francés, a los 54 años, y cómo de un ingenuo apolítico el padre de Casa tomada se había transfigurado en un férreo y obtuso defensor del estalinismo y del régimen cubano. Esa discrepancia fundamental no logró enemistar, sin embargo, a Mario y a Julio: ambos mantuvieron su afecto hasta la muerte del segundo, a quien Vargas Llosa dedicaba en público toda clase de alabanzas artísticas y disculpaba en privado sus radicalizaciones ideológicas, explicando que Cortázar siempre había sido poco menos que un analfabeto político. Con Borges , en cambio, el vínculo resultó un poco más turbulento. En un viaje a Buenos Aires, quiso entrevistarlo y lo visitó en su piso de la calle Maipú, y al descubrir el techo con goteras y las paredes descascaradas, le preguntó directamente: «¿Cómo puede ser que usted viva en este departamento, Borges?». Su interlocutor se levantó de inmediato: «Bueno, que le vaya muy bien. Los caballeros argentinos no hacemos alarde». Al día siguiente, Borges le comentó a un tercero : «Ayer vino a verme un peruano que debe trabajar en una inmobiliaria, porque quería que yo me mudara». Muchos años más tarde aquel mismo peruano lo recibió en Lima, y durante una comida erudita y agradable, Borges le dijo en un momento por lo bajo: «Tengo que ir al baño, voy a necesitar que me ayude a navegar». Mario no sólo lo condujo hasta el baño contiguo, sino que accedió a guiarlo verbalmente en esa complicada maniobra para que no se armara un zafarrancho: más arriba, más abajo, un poco a la izquierda, Borges. En esa faena tan delicada se encontraban los dos escritores, cuando de pronto el argentino le dijo: «Don Mario, a usted esto del cristianismo, ¿le parece realmente serio?». Las imágenes de la fascinante vida de un autor icónicoEn 2008 se sintió muy conmovido al visitar la modesta biblioteca Miguel Cané , en el barrio porteño de Boedo, donde Borges había trabajado nueve años como auxiliar de bibliotecario, registrando y clasificando libros en un cuarto pequeño y sin ventanas del segundo piso. Esa tarea feliz acabó en 1946 cuando el peronismo ascendió al poder y cuando, como confesó alguna vez en su autobiografía, «fui honrado con la noticia de que había sido ascendido al cargo de inspector de aves y conejos en los mercados. Me presenté en la Municipalidad para preguntar a qué se debía ese nombramiento. ‘Bueno, usted fue partidario de los aliados durante la guerra. Entonces, ¿qué pretende?’. Esa afirmación era irrefutable, y al día siguiente presenté mi renuncia». Vargas Llosa siempre tenía presente ese episodio borgeano, y adjudicaba a la idiosincrasia justicialista la vergonzosa debacle argentina. Con quien solía solazarse en sus críticas hacia el Movimiento de Perón era con Juan José Sebreli , un ensayista deslumbrante, capaz de ir siempre contra la corriente, que había sido marxista en su juventud y que en su madurez había adoptado un ‘liberalismo de izquierda’ muy próximo a las creencias del peruano. La relación había nacido en París, y no de la mejor manera. Sebreli venía de un largo viaje por China y quedaron en tomar algo en el café Old Navy, ubicado en Saint-Germain-des-Prés, y cuando llegaron al tema Cortázar, el argentino lo atacó sin piedad bajo la idea de que siempre le había gustado estar con los poderosos del momento: cuando la revista ‘Sur’ ocupaba el centro de la cultura, Cortázar derramaba elogios hacia Victoria Ocampo, y cuando estaba de moda la revolución cubana se derretía por Fidel Castro. Ya se había publicado ‘Rayuela’, y Sebreli intentó además criticarla: esa novela emblemática no le parecía tan buena. Vargas Llosa se trabó con él en una áspera discusión literaria que fue subiendo de tono. Se pusieron los dos de pie al mismo tiempo, enrojecidos de ira, y se marcharon cada uno por su lado. Mario fue un lector consecuente de Juan José, y viceversa. Hicieron por fin las paces, y se reencontraron por última vez una mañana de abril en La Biela. Estaba con ellos Cayetana Álvarez de Toledo , y Mario le dijo al viejo pensador, con una sonrisa triste: «Aquella vez nos peleamos por ‘Rayuela’, Juan José, pero pasado el tiempo y releyéndola, tengo que admitir que quizá eras tú quien tenía razón». MÁS INFORMACIÓN Si El Hannibal Lecter de la literatura mundial, por Rodrigo Fresán Si El último ‘boomcano’, por Fernando Iwasaki Si Una escuela de celebridad, por Ángel Antonio Herrera Si Mario Vargas Llosa en París, entre Borges y FlaubertSin embargo, el mejor amigo que tuvo Vargas Llosa en la Argentina –hasta le dedicó ‘El llamado de la tribu’- fue sin duda Gerardo Bongiovani , un rosarino que militaba en la Juventud Liberal y que lo conoció en 1992 cuando presentaba ‘El pez en el agua’, la gran novela autobiográfica que Mario escribió de regreso de su frustrante carrera política. Tres años después Bongiovani le organizó una gira por Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Tucumán y Mendoza. Mario estaba muy ansioso, en esos meses, por leer ‘Santa Evita’, la novela de Tomás Eloy Martínez, y Bongiovani lo esperó en Ezeiza con un ejemplar bajo el brazo. Después Mario escribiría ‘Placeres de la necrofilia’, un artículo donde la calificaba de obra maestra y animaba a la audiencia de ‘El País’ a leerla de manera urgente. Recordaba muchas anécdotas de Tomás Eloy Martínez a lo largo de la vida, y en distintas ciudades del mundo, y en ese mismo texto contaba también el peregrinaje de aquella «semana irreal» por todos los destinos que le había organizado Bongiovani: «Probablemente la Argentina sea el único país en el mundo con las reservas de heroísmo, masoquismo e insensatez necesarias para que, en pleno verano, bajo temperaturas saharianas, acuda gente al teatro, a asarse viva, escuchando conferencias sobre liberalismo». Fue durante esa gira cuando Mario y Gerardo consagraron su larga amistad. A partir de entonces, muchas veces esa asociación permitió que el autor de ‘La ciudad y los perros’ viniera a América del Sur y pudiera combinar su prédica liberal con la presentación de sus libros. En uno de esos encuentros masivos, una mujer lo abordó y lo llenó de elogios intelectuales. Mario le dijo, con sinceridad: «Señora, el día que me crea todo eso… estoy muerto». Recogiendo la opinión aviesa de los críticos de la progresía, para quienes Vargas Llosa sólo había sido un buen escritor mientras abrazaba las ideas marxistas, un periodista local le sugirió que sus mejores novelas ya habían sido publicadas. Mario respondió de dos maneras. Le dijo, muy diplomáticamente: «Si yo creyera eso, me pegaría un tiro; siempre estoy soñando con mi mejor novela». Y a continuación, escribió y publicó ‘La fiesta del Chivo’, considerada hoy uno de sus retratos literarios más logrados y una de sus historias más trascendentes. Vino a Buenos Aires no menos de quince veces en los últimos veinticinco años y, en un momento dado, hasta tuvo la intención de vivir al menos seis meses en esta ciudad; la lluvia de premios y nuevas actividades académicas frustraron ese proyecto. Antiguamente, le gustaba el puchero criollo en ‘Pedemonte’ y, sobre todo, las carnes rojas en ‘El Mirasol de Puerto Madero’ y en Fervor de Recoleta. Le encantaba caminar por esos barrios añosos del centro y sumergirse en las librerías de viejo y en los ejemplares antiguos, y lo obligaba a Bongiovani a asistir al cine prácticamente todas las tardes; decía que meterse en una sala a oscuras y dejarse llevar por una película era el verdadero descanso de la jornada, y no había entonces cartelera que aguantara semejante frecuentación. En muchas ocasiones, Mario entraba a ver «una de sexo o de tiros», no tenía prejuicios: disfrutaba a todas por igual. Cada una de esas visitas a la Argentina era una indagación acerca del deterioro y la hecatombe de nuestro país, y un cuestionamiento cada vez más duro a su gran culpable: el peronismo. En 2002 Vargas Llosa y Bonviogani alumbraron la Fundación Internacional de la Libertad, junto con un grupo de intelectuales y think tanks de Estados Unidos, Europa e Iberoamérica, y comenzaron a realizar actos y acciones más planificadas. El día que Mario cumplió 72 años se encontraba precisamente en la provincia de Santa Fe: asistía a un aniversario de la Bolsa de Rosario y resulta que quedó atrapado en un autobús. Fue en la Plaza de la Cooperación, cuando un grupo de choque integrado por piqueteros kirchneristas que repudiaban a los liberales, comenzó a rodearlos y a apedrear los cristales de las ventanillas, a abollar con palos la carrocería y a lanzar baldazos de pintura. Mario permaneció quince minutos allí dentro, sin perder la compostura, pero preguntándose íntimamente qué pasaría si comenzaran a arrojar también bombas molotov. Ya gobernaba aquí la dinastía Kirchner, y el autor de ‘La guerra del fin del mundo’ ganaría en breve el Premio Nobel de Literatura. Sectores del ‘pensamiento nacional’ y del kirchnerismo cuestionaron entonces que Vargas Llosa tuviera un lugar central en la próxima edición de la Feria del Libro. Esto levantó una gran polvareda, mientras se producían otros actos de violencia en algunas salas de la muestra: los kirchneristas se sentían muy cerca del chavismo y tenían fanáticos rentados para intimidar a cualquiera. Cuando lo visité en su cuarto de hotel le advertí que sería una ceremonia llena de peligros, y que me sentía responsable por lo que le sucediera. Me puso una mano en el hombro y me pidió que lo tomara con calma. Pero ahí afuera crecía hora a hora la tensión, y el día D todos los canales de televisión se habían apostado entre el público para transmitir, en una suerte de cadena nacional improvisada, los hechos que íbamos a protagonizar en el escenario. El clima de opresión y asfixia que se vivía en aquel país kirchnerizado hacía presuponer desmanes y agresiones, y un duro cuestionamiento por parte del escritor, de quien se esperaba una denuncia de la situación general por la que atravesábamos bajo un gobierno que intentaba conseguir una hegemonía y establecer un régimen de partido único. Cuando ya estábamos en el camerino charlando apasionadamente de literatura, llegó hasta nosotros Hebe de Bonafini , legendaria presidenta de Madre de Plaza de Mayo y militante activa y feroz del partido de poder. Le previne a Mario que tuviera cuidado con lo que decía en privado, porque cualquier cosa podría ser utilizada en su contra, y los presenté a aquellos dos mitos vivientes en aquel camerino estrecho y espejado. Hebe le dijo de inmediato: «La Presidenta nos pidió que no hiciéramos nada, y entonces vine a escuchar. Me voy a ir en medio de la exposición; no entiendan eso como un gesto crítico. Tengo que llegar temprano a La Plata y me avisaron que había mucho tránsito en la ruta». Vargas Llosa no se inmutó ni abandonó nunca su fría cortesía, y cuando ella se marchó yo le expliqué todo lo que eso significaba: «Casa Rosada ordenó dejarte hablar tranquilo, no soportaría un escándalo internacional. Salvo que Hebe esté mintiendo, nadie va a interrumpirnos o abuchearnos, aunque nunca se sabe, siempre puede haber un lobo solitario». Se encogió de hombros. La entrevista pública transcurrió con tranquilidad, a pesar de que el aire en la sala se cortaba con un cuchillo, y tuvo un rating apabullante e insólito, como si el destino argentino estuviera pendiente de aquellas palabras. Ese episodio, tantos años más tarde, sólo nos refresca la atmósfera de autoritarismo, de falsa unanimidad y de enajenación en el que vivíamos inmersos. Con Mario tuvimos, a partir de aquel momento estelar, muchos otros encuentros. Uno de ellos fue en Madrid, cuando participamos juntos de una sesión de la Real Academia Española. Llegó en aquella oportunidad con el periodista Juan Luis Cebrián , y estuvimos hablando un rato de la Argentina, esa inútil pasión constante. La última vez que nos vimos fue durante la pospandemia, cuando luego de caer enfermo de gravedad y de haberse recuperado contra todo pronóstico de un covid, llegó un tanto maltrecho a Buenos Aires. En poco tiempo había envejecido mucho, y su coquetería le impedía utilizar audífonos, con lo que estaba un poco desconectado. Lo habíamos visto tantas veces alto, elegante y gallardo, con una valentía física impresionante y una lucidez tan socarrona e implacable, que encontrarlo tan disminuido y desconcertado nos impresionó a todos. En un aparte hablamos de América Latina, que él confesaba haber descubierto verdaderamente en París, y se sorprendió bastante cuando le hablé del ‘socialismo nacional’, para mí una ideología que resultaba mucho más representativa de la izquierda regional que el antiguo comunismo de la Guerra Fría. Acordamos que, en Madrid o en Buenos Aires, armaríamos una comida para hablar a solas y sin tiempo de esa genealogía que explicaba el socialismo del siglo XXI y tenía raíces paradójicas no en la antigua Unión Soviética, como él pensaba, sino en el fascismo europeo. Salimos al ruedo, ante un público siempre nutrido y a la espera de sus razonamientos; nos abrazamos luego en la trastienda y ya no volvimos a vernos. Su ausencia en Buenos Aires se hará sentir quizá más que en ningún otro sitio del mundo. Ortega y Gasset , y luego su notable discípulo Julián Marías , fueron amados y esperados con la misma intensidad e ilusión con que los argentinos aguardamos cada año a Mario Vargas Llosa. Lo echaremos mucho de menos. Para nosotros siempre será tan eterno como el agua y el aire.

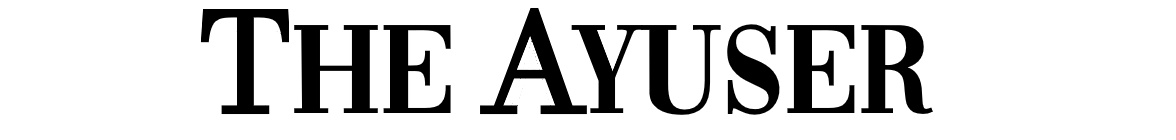
Leave a Reply