Unos bomberos con cascos y cuerdas subieron al tejado de las dependencias vaticanas a instalar la chimenea por la que saldrá la fumata blanca. Andaban, inquietos, como si se fueran a caer aunque los sostuviera Dios en una maniobra a la que sus uniformes otorgaban cierto aire vulgar, administrativo. Uno esperaba a unos curas encaramándose y erigiendo, heroicos, el pequeño y oscuro tubo de metal como en un Iwo Jima sobrenatural. Ahora para poner la chimenea de la fumata habrá que rellenar no sé cuántos formularios y quizás hasta estudios de género, pero es bueno llevar un arnés porque en el Vaticano se está cerca de Dios, pero no tanto. En realidad, la manera más rápida de ver a Dios en Roma es alquilarse uno de esos patinetes eléctricos y cruzar la ciudad entre peatones enfadados y taxis conducidos por tipos vestidos de modelos de Armani que toman las rotondas como las de Monza. Son muy guapos, los italianos, como si se hubieran bajado del pedestal de una estatua, y aquí se comprende la literatura de las novias españolas que se van de Erasmus. A cada esquina se aparecen unos tipos bellos, imponentes. No como la chimenea que anunciará que la barca de Pedro tiene un nuevo timonel, que guarda un punto decepcionante como todas las cosas que uno conoce por televisión. Las teles le meten el zoom a todo y uno se piensa que la chimenea es la del Titanic y no la de la caseta de un cabrero, que es a lo que se parece esta cuando la ves en realidad. Es obviamente pequeña, como muchas cosas cuando se conocen de cerca, pero su atractivo resulta irresistible por el peso de la historia. «Mira, es aquella», señala Antonio, un abogado de Salerno, un pueblo al sur de Nápoles homónimo de Sabrina, nuestro icono de aquella Nochevieja. Ha venido con su hija Lucía, una pelirroja linda y despeinada, una niña como de Chesterton de ocho años, y su mujer, Chiara. Juntos emprenden el camino en un grupo de peregrinos. Junto al Castello de Sant’Angelo, a orillas del Tíber, arranca la última etapa de los peregrinos del Jubileo. Enfilan la Via Consolazione tras unas cruces enormes de madera que se van turnando, y se ayudan unos a otros como cirineos contemporáneos. «Venimos por nuestra Fe, pero hemos aprovechado que ayer en Roma cantaba Jovanotti», admite Antonio. Poco a poco, la extrañeza de verse en un grupo tan variopinto -rusos lacerados por el sol, portugueses que murmuran oraciones, españoles con zapatos de senderista y sombrero de explorador-, da paso a una liviana intimidad de labios que se mueven en el vacío, manos de las que cuelgan rosarios y un improbable silencio interior que sin embargo termina sucediendo. Nos precede una voluntaria sonriente y servicial que podría estar recibiendo en un hotel cinco estrellas. El camino de los peregrinos está reservado para nosotros y van abriendo a nuestro paso compuertas que manejan gentes de la orden de malta y un caballero del temple con hábito de monje que posa sus manos enormes sobre la valla. Es un hombre como de novela de Dan Brown. Lleva el pelo blanco rapado al uno y va tatuado hasta las cejas como aquel majara que se tomaba por un lagarto. Los peregrinos rezan en mil idiomas oraciones que les dan en un papel y cruzando por Santa María Traspontina reflexionan sobre María bajo la cruz de Cristo, ellos bajo un sol de justicia. «Nos gustaría que el próximo Papa fuera carismático y revolucionario como Francisco», admite Antonio, ‘francisquista’ de primera hornada. «No como Benedicto», subraya Chiara.Hay que orientar bien la cruz para que pase bajo el arco de seguridad, pero la madera no pita, claro, y en la caja que pasa por el escáner de rayos X se mezclan auriculares de los caros y crucifijos. Alberto y Cristina, ejecutivo y administrativa de Madrid, pasan una mochila táctica con la bandera de España. «No somos de ir todos los días a misa, pero nos mueve la Fe. Somos peregrinos y pensamos que teníamos que venir a cruzar la Puerta Santa», explican. Ella asegura que Francisco tenía muchos amigos porque era una gran persona y un gran papa. Él, tuerce el gesto y calculo que la fumata de la vieja chimenea contentará al uno o al otro. El escenario arquitectónico, las estatuas, las fuentes, las filas de columnas que se superponen o se despliegan a cada equis pasos resultan tan irreales y apabullantes que lo espiritual se hace esquivo. El truco para rezar es mirarse los pies porque todos los suelos son el mismo. En la Puerta Santa, el papel me ofrece el salmo 83: «¡Qué amable es tu Morada, / Señor del Universo!» y accedemos a esa basílica para la que no hay palabras. Junto al altar debemos posar nuestra cruz y pedimos que rece con nosotros a un cura que nos acompaña, canadiense, fuerte y sudoroso como un pelotari, que emprende el ‘Credo’ en inglés, y le siguen los españoles en español, los italianos en italiano y los portugueses, en portugués. Dos gringos con camisa de pescador UPF +50 callan y es evidente, por su gesto de incomodidad, que no se saben el rezo. Dentro, tan cerca y tan lejos del fenómeno turístico, entre cervicales descoyuntadas por la magnificencia del arte, empieza la misa en un italiano lento y comprensible que siguen gentes perfectamente distintas, venidas de las cuatro esquinas del universo y unidas por un sentimiento tan inalcanzable pero tan cierto que deja el montaje de la chimenea en una mera anécdota.

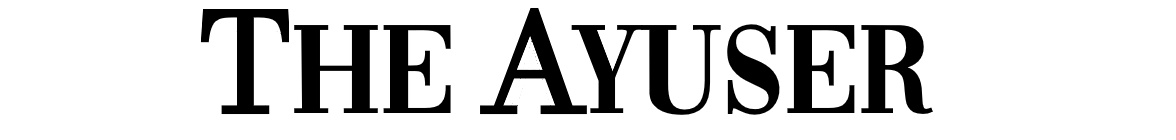
Leave a Reply