A sus 26 años, Ale, como así la llaman sus compañeras de fatigas, pasa las horas muertas al fondo de un pasillo de la T4 de Barajas, adonde llegó cinco días atrás orientada por una voluntaria de Cáritas. Su relato, sosegado pero tajante, solo se ve alterado por la presencia de un par de cámaras de televisión, fiel peregrinaje de un tema que va camino, al menos mediáticamente, de convertirse en una especie de «circo ambulante». «No queremos que nos graben», protesta esta joven peruana, consciente de que su situación es si cabe más complicada que la del resto. Ale, pese a las informaciones vertidas desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de que no hay solicitantes de asilo entre los cientos de sintecho que pernoctan en el aeropuerto, es, valga la redundancia, una solicitante de asilo. Y no es la única.Dar con ella a mediodía de ayer es relativamente fácil, en una franja del día en la que apenas una veintena de personas sin hogar se reparten por distintas zonas de la base. «Aquí hay gente que trabaja por el día y luego viene a dormir porque no tiene plata para pagarse un cuarto», revela, cansada de la imagen irreal que se está proyectando sobre el enclave. «Dicen que somos todos indigentes, pero aquí somos varios los solicitantes de asilo, aunque en realidad todos somos personas», prosigue, sin entender una distinción a la que se agarran las instituciones implicadas para arrojarse los trastos a la cabeza.Por causas que prefiere no desvelar, Ale se vio obligada a huir de Perú y pedir protección internacional al aterrizar en España. Si se la otorgan se marchará a un albergue, pero si no, se quedará varada, «en tierra de nadie», como Tom Hanks en ‘La terminal’ aunque en la vida real y de manera dramática. Sin dinero y sin posibilidad de trabajar, esta licenciada en Administración de Empresas tiene claro que el arraigo es una cosa, «dos años para poder obtener un permiso de residencia», y el asilo otra, «cuando alguien es perseguido en su país y tiene que abandonarlo para ponerse a salvo».Noticia Relacionada 300 habitantes invisibles reportaje Si Náufragos en Barajas: vivir en el aeropuerto Chapu Apaolaza Christian lleva dos décadas viviendo en terminales, los seis últimos años en la T1 de Madrid. Allí le visita su hija con sus nietasLa distinción no es baladí, más aún, cuando el Gobierno central ha asegurado que las situaciones de vulnerabilidad relacionadas con el sinhogarismo o la atención a personas migrantes son competencia exclusiva de los gobiernos autonómicos. No así, la de los solicitantes de asilo, una cifra redondeada a cero por el Ministerio que dirige Elma Saiz, responsable de su situación. Sea como fuere, lo cierto es que Ale está allí, sentada sobre un trozo de cartón, tapada a medias con una capucha para evitar que filmen su rostro. «Algunos vienen a grabar sin preguntar, no se dan cuenta de que nos ponen en riesgo», añade, con el recuerdo fresco de un sintecho mexicano obligado a abandonar de madrugada el aeropuerto al ver su cara en los medios. Como Ale, también él estaba a la espera de recibir asilo.El día y la nocheEn la primera planta de la T4, a medio camino entre la de llegadas (debajo) y la de salidas (arriba), los únicos presentes desde hace días son trabajadores, sintechos y periodistas. «Por la noche todo cambia, esto se llena de gente que viene a dormir y a las 8 de la mañana casi no se puede ni pasar», sostiene un empleado, antes de perderse oficinas adentro. Al fondo, Ale tiene compañía: Lidia, 48 años, compatriota suya y asentada en Barajas desde hace tres meses. Su historia, a diferencia de la primera, no está tan clara. Esta peruana llegó a Madrid a principios de año, casi con lo puesto, tras ser víctima de violencia de género por parte de su marido y el padre de sus seis hijos.Un edredón tirado en la planta baja de la terminal JOSÉ RAMÓN LADRA«Traté de venir con mi hijo pequeño, de 13 años, pero no pude arreglarle los papeles», advierte, consciente de la difícil situación que atraviesa. Lidia, rememora, estuvo un mes alojada en un hostal gracias a una ayuda -no precisa cual-, y comenzó a vender chupachups en el Metro. «Llevaba los Bon Bon Bum, tres por un euro, hasta que me cogieron un día y me multaron», confiesa. En total, 80 euros por la venta ilegal y 20 más por no disponer de billete. A partir de ahí, el relato se difumina, por lo que este diario no puede afirmar con certeza que sea otra solicitante de asilo. «He pedido que me ayuden, pero por ahora nada. Un día vamos al comedor de La Ventilla, otro al de Simancas…», continúa.Después, para entrar a la base se las tienen que ver y desear con los vigilantes de seguridad. «Te piden el tique y si no lo tienes no te dejan pasar», exponen las dos, una labor de control que el tránsito constante de pasajeros y la gran cantidad de accesos hace prácticamente imposible. Se acaban colando por un lado u otro, confirman, antes de resaltar que solo unos pocos son los que dan problemas: «Aquí nos respetamos todos, tenemos una bolsa de basura para no manchar mucho. Los únicos conflictivos son los que entran y comienzan a tomar, pero esa no es la visión general que se está dando de este lugar».

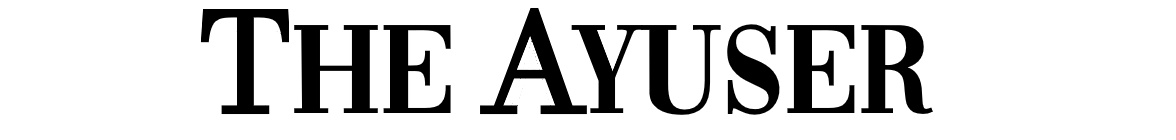
Leave a Reply