Tiene la ciudad un epicentro que se mueve según convenga. Madrid es así de caprichosa; suya, chulapa y flamenca . Por eso, este mes, cuando acaba la cosa de las rosquillas, listas ni tontas, y en la pradera al patrón de esta villa de mil leches se le esconde hasta el año que viene, el cielo mira al este para orillarse y alumbrar Manuel Becerra. Allí, donde Alcalá comienza su caída, los vecinos salen a la calle y reciben a todos los aficionados taurinos que llegan a Las Ventas para seguir marcando tradición y estilo. Se ven niños con sus padres, abuelos con sus nietos, solteras y solteros, grupos de jóvenes, viejos en grupo, mujeres guapas e imberbes promesas, que suspiran de noche con ser algún día Roca Rey o José Tomás, aunque a este segundo lo conocen de leyenda, como un Bienvenida o Belmonte que resuena en las historias que oímos de nuestros mayores. Las personas no andan, peregrinan, porque a eso de las cinco de la tarde se escucha un ruido de ganas, una melodía de cargada de ilusión que va subiendo el volumen bajando hasta la M30.Hay una estética asociada a las corridas de toros, porque el público se arregla, se atusa, se gusta y trata de mostrar su mejor yo de cara a los suyos, que aunque no se conozcan comparten un código, una forma de pensar y de vivir. Una, que no entiende de ideologías ni de partidos políticos, una que se hereda o se encuentra, que no tiene interés por saber ni a quien votas ni por cuál de ellos aceptarías el bulo. Es la sociedad que decidió hacer de Madrid la plaza más importante del mundo, la que los espontáneos y aprendices anhelan pisar, contemplar y recordar. Es un escenario que repite año tras año una obra de costumbrismo y festejo, de nervios, y devotos que se acercan a la estatua del Yiyo santiguándose con beso.Noticia Relacionada estandar Si El fin de los barrios es ese nuevo Starbucks Alfonso J. Ussía Lo peor de todo es lo que viene después de la aperturaEn las calles aledañas a las Ventas, como ocurre en Sancho Dávila, Madrid le roba a Sevilla (solo un mes al año) sus terrazas y sus manteles a cuadros. La Tienta sale a la calle entre vinos, raciones y leyendas. Más arriba, en el Órdago, la cocina se hace lenta entre chacolís, carnes y huerta, porque hasta las siete de la tarde, cuando resuene en este trozo de Madrid la corneta, los que acuden a los toros van gastándose la espera entre copas, puros, minifaldas y experiencias. Los mayores hablan de la tarde de Manolete, del Viti o del Niño de la Capea, y los pequeños se imaginan que la vieron entera. Los turistas llegan sin entender nada de la faena, pero qué más dará, si en Madrid a nadie molesta. El bullicio de los bares es el ruido de los impacientes, de los que piden vermú y otra de éstas, de los que no saben esperar hasta media tarde sin que les duela la cabeza pero aguantan y al final ni se marean. Es la torpeza de no aguantar, la cosa tan nuestra de quererlo ya porque vivimos así de rápido. Pero no importa, porque todo eso va quedándose en el recuerdo de una tarde en las Ventas en la que vimos torear a Ortega, al Juli o al de la Puebla. Una tarde que comimos por allí con amigos y sobremesa; otra que quisimos compartir con una que nos quitaba el sueño; una tarde que duraba un mes de abril aunque Sabina no fuera ese día a verlos. Antes de empezar se acumulan los excesos, se venden almohadillas, pipas, refrescos…; Pedrito quiere una gorra y Chapu la compra y le cuenta despacio «que lo mejor de los toros es lo que ya hemos hecho». Va creando su memoria con este tipo de encuentros, el amigo de su padre, la promesa de los encierros, el viaje que hicimos sin salir de este barrio de Madrid que, en mayo por San Isidro, vuelve a ser un niño viejo. Y cuando sale el primero todo se hace silencio, uno atronador y encogido, uno que sabe a gloria y a miedo. Suenan las trompetas, la banda anuncia el comienzo. Uno lo espera arrodillado, el otro galopa a su encuentro. El público se hace pequeño y abajo, en el ruedo, pasea la vida y la muerte, medidos en pases de pecho.

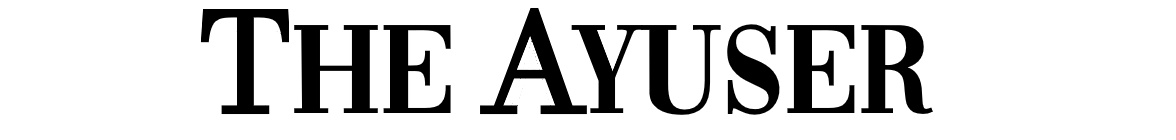
Leave a Reply