Mi bisabuelo era escritor. Se llamaba Pedro Muñoz-Seca. Lo mataron en Paracuellos del Jarama el 28 de noviembre de 1936 porque era monárquico. Cosa de «la cultura». Alberti, que fue su vecino en El Puerto de Santa María, no movió un dedo por ayudarle. Estaba demasiado entretenido jugando a ser miliciano mientras vivía a cuerpo de rey. Ya lo dijo Miguel Hernández cuando se topó con el gaditano en su trinchera palaciega de Madrid: «aquí hay mucha puta y mucho hijo de puta». Ni Lorca ni Hernández se fiaban un pelo del marinero en tierra. Hoy firmaría manifiestos. Lo triste de todo fue que casi se salva, pues tan sólo dos días después de su asesinato, un anarquista de fondo y forma, un hombre bueno, puso fin a las matanzas que arrojaban inocentes a una zanja en el noreste de Madrid. Se llamaba Melchor Rodríguez y sería recordado para la eternidad como «el ángel rojo». En ese Madrid de 1936, el aire olía a pólvora y a miedo , y las calles se llenaban de rumores más veloces que los tranvías. Melchor Rodríguez, sevillano de Triana, anarquista de los de verdad, no de los que confunden ideas con navajas, paseaba por la capital con su mono de miliciano, la camisa impecable y una pistola descargada al cinto, como si quisiera recordarle al mundo que las balas no siempre son la respuesta. La Guerra Civil había convertido la ciudad en un tablero de ajedrez donde las piezas se movían a golpe de venganza. Las checas, esos antros donde la justicia se torcía hasta romperse, proliferaban como tabernas en fiestas. Los «paseos» nocturnos, eufemismo cruel para los fusilamientos, eran el pan de cada noche. Y en medio de ese caos, Melchor, que había conocido las rejas desde joven por escribir lo que pensaba, se plantó con la terquedad de un mulo. «Se puede morir por las ideas, pero no matar por ellas».Noticia Relacionada Gatos que fueron tigres estandar Si Baldomera Larra, la «madre de los pobres» que estafó 22 millones de reales Alfonso J. Ussía Diseñó un sistema pionero en España que le permitía vivir a todo trapo de las estafas, similar a la estafa piramidalNo era un hombre de despacho, no. Melchor recorría Madrid de punta a punta, metiéndose en los fregados más peliagudos. Cuando le nombraron Delegado de Prisiones, primero a mediados de noviembre del 36 y luego con plenos poderes el 4 de diciembre, no se limitó a firmar papeles. Se fue a las cárceles —la Modelo, San Antón, Porlier, Ventas— y puso orden donde reinaba la locura. Prohibió que se sacara a ningún preso entre las siete de la tarde y las siete de la mañana, cortando de raíz esos traslados que acababan en las fosas de Paracuellos. Porque allí, a las afueras de Madrid, los milicianos del Frente Popular, con el beneplácito de algunos gerifaltes como Santiago Carrillo, habían convertido un descampado en un camposanto de pesadilla. Miles de presos, muchos sin más delito que pensar diferente, eran fusilados y arrojados a zanjas cavadas a toda prisa. Melchor, que no creía en las matanzas ni en los bandos, se enfrentó a los suyos, a los comunistas, a los socialistas, a quien fuera, con la única arma de su autoridad, su ética y su convicción. Pero no todo eran tragedias en la vida de Melchor. En el palacio del Marqués de Viana, que él mismo incautó, montó una checa al revés, un refugio donde escondía a derechistas, curas, falangistas, incluso monjas que la Pasionaria le encomendó salvar. Allí, entre paredes nobles y muebles que no le pertenecían, se celebraban misas clandestinas y hasta una boda falangista con luna de miel y todo. Cuando la guerra terminó y los vencedores le juzgaron, no le fusilaron porque una legión de agradecidos —desde generales como Muñoz Grandes hasta el mismísimo Ricardo Zamora— alzaron la voz por él. Le cayeron veinte años, sí, pero salió en cinco, y hasta su entierro en 1972, con la bandera anarquista y un crucifijo sobre el ataúd, fue un espectáculo de concordia durante el maldito franquismo. Pero en aquel Madrid de odios, donde la vida valía menos que un cartucho, él fue un faro. Paró las sacas de Paracuellos no con discursos, sino con actos, jugándose el pellejo. Y si hoy pasean por Madrid, por esa calle que lleva su nombre, acuérdense de él: el anarquista que demostró que, incluso en la guerra, o mejor dicho, especialmente en la guerra, los actos humanos son lo que realmente distinguen a la chusma de los héroes . Y eso me comentaba su bisnieto, Rubén Buren, mientras paseábamos por Paracuellos en este 2025. Fíjate, me dijo: «Si mi bisabuelo hubiera tenido plenos poderes el 28 de noviembre, habría salvado al tuyo». Por dos días, Rubén. Por dos días.

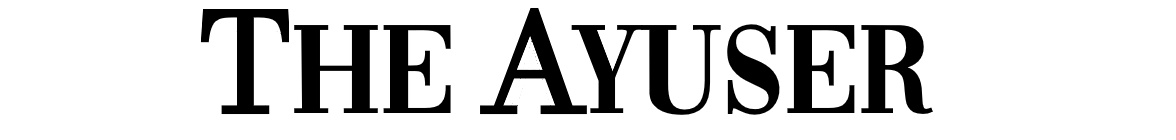
Leave a Reply