Reconvertir las tierras agrícolas abandonadas de Europa en lo que eran antes de la acción del ser humano reintroduciendo especies silvestres. Esa es una de las ideas de fondo de la Estrategia Europea de Biodiversidad 2030, la polémica ley ‘verde’ a la que la Eurocámara dio luz verde el pasado mes de febrero. Su objetivo: proteger el 30% de la tierra, con el 10% de esas áreas estrictamente bajo conservación. Pero nuestro continente no es igual en todas partes, así que su aplicación puede ser desigual. Ahora, un estudio con participación española y publicado en ‘ Current Biology ‘ señala los lugares con más potencial para esta recuperación: el norte de Europa y las regiones montañosas de nuestra península ibérica. «Hay muchas áreas en Europa que tienen una huella humana lo suficientemente baja, así como la presencia de especies animales clave, como para que puedan ser renaturalizadas», afirma Miguel B. Araújo, primer autor e investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales, (MNCN-CSIC) y la Universidad de Évora (Portugal). «También destacamos la necesidad de diferentes estrategias en función de las condiciones de cada región».Esta figura muestra cómo casi el 25% del continente europeo está preparado para oportunidades de reintroducción de especies silvestres, que incluyen la reintroducción pasiva (gradientes de azul) que permite la recolonización natural de los animales, así como la reintroducción activa (amarillo, marrón y rojo) en la que los animales se reintroducen manualmente en el área Araújo and Alagador, Current BiologyLos investigadores establecieron diferentes criterios para determinar las áreas con potencial de recuperación: grandes extensiones de tierra, que abarcan más de 10.000 hectáreas, con poca perturbación humana y que alberguen especies vitales. Con base en el tamaño de la tierra y los tipos de animales que habitan el área, identificaron además dos estrategias de recuperación: pasiva y activa.La reintroducción pasiva de especies silvestres se basa en la recolonización natural, en la que los animales regresan gradualmente a las áreas abandonadas por su cuenta. El enfoque funciona mejor en regiones con una población saludable de herbívoros clave, como ciervos, cabras montesas, alces y conejos, así como de carnívoros, como lobos, osos y linces. Las regiones sin especies herbívoras o carnívoras clave requerirían, según este estudio, de una reintroducción activa mediante la entrada de las especies faltantes para impulsar la recuperación del ecosistema. Ambas estrategias apuntan a crear un paisaje autosostenible y con biodiversidad.«A menudo me refiero a los herbívoros como los ingenieros del ecosistema, ya que pastan y dan forma a la vegetación, mientras que los depredadores serían los arquitectos que crean ‘paisajes de miedo’ que los herbívoros evitan -dice Araújo-. La interacción entre herbívoros y carnívoros crea patrones de mosaico en los paisajes, esenciales para la biodiversidad».El trabajo apunta a que algunos países, entre ellos el Reino Unido, Francia, España y las naciones escandinavas, están en condiciones de alcanzar sus objetivos de conservación si adoptan las zonas y estrategias de reintroducción de especies silvestres sugeridas en el estudio. Sin embargo, dado que Europa está densamente poblada, otros países no cumplirían sus objetivos de conservación si se basaran únicamente en las recomendaciones del estudio, lo que pone de relieve la necesidad de adoptar enfoques de conservación alternativos. «Las estrategias de conservación que incluyen la restauración ecológica de áreas densamente pobladas podrían ayudar a algunos países a alcanzar sus objetivos de conservación», afirma Araújo. «Los países podrían recuperar tierras para convertirlas en áreas de conservación o establecer redes de pequeños hábitats protegidos. Los paisajes tradicionales de usos múltiples, como los parques de robles de la península Ibérica y varios sistemas agrícolas y forestales extensivos en toda Europa, también podrían ayudar si se gestionan de forma sostenible».Matizaciones al estudioSin embargo, el estudio tiene ciertas matizaciones. Por ejemplo, según señala al SMC Pablo Manzano, investigador de Ikerbasque en el Centro Vasco para el Cambio Climático, «a la hora de derivar implicaciones para políticas de conservación hay que ser cautos»: «El estudio utiliza clasificaciones de zonas con mucho y con poco impacto humano, de otros autores, que no tienen en cuenta usos humanos netamente positivos y negativos. En particular, a mí me preocupa que se consideren como poco impactados amplios espacios de, por ejemplo, Escandinavia, sujetos a gestión forestal y donde el estado de los ecosistemas no es tan bueno como se podría deducir de este trabajo de Araujo y Alagador«.Por otro lado, Manzano señala que no se puede simplificar en las categorías animales a reintroducir. «Los herbívoros se dividen en tipos funcionales que van desde pastadores estrictos, con gran necesidad de movilidad y efectos diferentes en el paisaje comparados al otro extremo, los ramoneadores. Una comunidad de herbívoros excesivamente decantada del lado de los ramoneadores genera paisajes muy proclives a los incendios y con una dispersión de semillas limitada por esa menor movilidad. Sin embargo, en Europa carecemos de pastadores silvestres porque los extinguimos hace siglos y necesitamos del ganado extensivo para cumplir esas funciones. MÁS INFORMACIÓN noticia No Biocombustibles ¿el lobo con piel de cordero en la era de los vehículos eléctricos? noticia No El número de mariposas en Reino Unido se reduce a mínimos históricosY no solo los herbívoros, sino también con los carnívoros. «Otro factor que no tiene en cuenta el trabajo de Araujo y Alagador es, a la hora de demandar reintroducciones activas de carnívoros, los problemas que ha ocasionado la reintroducción del oso en Pirineos, así como la expansión gradual y muy exitosa del lobo en todo el continente los últimos años; todo esto último muy importante dado el fundamental rol de la aceptación social cosa que ellos sí mencionan pero no manejan como factor en su análisis. Por todo ello yo recomendaría mucha precaución a la hora de derivar recomendaciones de gestión a partir del estudio».

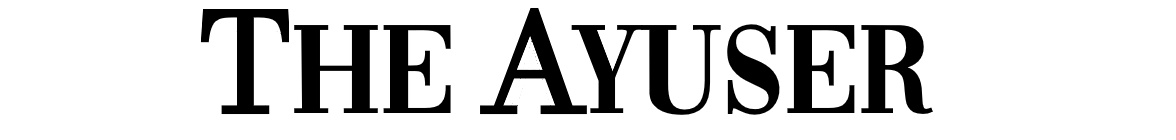
Leave a Reply