El día 29, por la mañana, la muerte fue tomando posiciones en los garajes y los barrancos, junto a las puertas de los portales, las huertas, a la salida de los restaurantes y de los colegios, y se entretuvo en pergeñar más de doscientos planes en los gestos más cotidianos de sus presas. José escuchó que iba a llover mucho y pensó que, si iba a más, lo mejor sería hacer un alto con el coche en el camino. Francisco se sintió seguro en la casa en la que esa tarde se refugiaría ante la riada. Lourdes pensó que sería buena idea llevar a la bebé Angeline, de tres meses, a que la viera su abuela. Andrés desayunaba en el comedor de la residencia de ancianos de Paiporta en la que vivía desde hace meses: un sitio seguro. Como cada mañana, el anciano vecino de la calle Luis Vives barría su calle con la torpeza propia de su edad, daba pasitos cortos como de geisha y preguntaba a los vecinos sin podían ir a buscarle pan. Cándido , el camarero, cansado como todos los camareros, decidió aprovechar su día libre y despejarse con una visita a la huerta acompañado de sus tres perros. Francisco aparcó la moto en el garaje. Oculta en el barranco Aquella mañana, digo que se escondía la parca tras los invernaderos, oculta en los carrizos de lo alto del barranco, allá en lo alto de las copas de los árboles que se convertirían en asideros, y se frotaba sus manos de huesos, absolutamente indetectable, camuflada en la rutina de los días y en la consciencia de las cosas que terminan siempre bien. Entre todo la habíamos borrado, la habíamos ocultado en sus manifestaciones más evidentes, y no se veían los muertos en los tanatorios porque habíamos delegado en otros todo lo que tuviera que ver con sus macabros procesos. A los muertos no los tocábamos ni con un palo, nos los velábamos, no queríamos exponernos a la perfección del frío de su mármol. Si uno se fijaba, ya no se aparecían muertos en las portadas de los periódicos para no ofender , para no poner tristes a los vivos. Se decía que habían fallecido dos, tres, diez. Eran números. Ya casi no se veían enfermos si no era para celebrar la manera que tenían de afrontar lo que les había pasado y ponerse muy contentos con todo lo que habían aprendido en la desdicha. Y el final tendría que ser rápido. Por aquí y por allá se escuchaba que lo mejor era que fulano y mengano se fueran cuanto antes para no sufrir, para no temer, porque vivir así, sufriendo, no valía la pena. La muerte se había establecido en el imaginario no como aquella terrible figura con capucha y guadaña, sino disfrazada del final feliz de un camino , un descanso, una cosa natural, desprovista de toda su tragedia, su hundimiento y el drama accidental de todo naufragio. En los ‘post’ de Instagram, la gente se iba -así se decía ahora-, a un sitio mejor y aquí en el mundo de los vivos, todos parecíamos más o menos eternos. Siempre seríamos jóvenes, tendríamos pelo, correríamos la media maratón en menos de dos horas y nunca sería tarde para nada. El 29 por la mañana, preludio de la madre de todas las muertes, los ‘influencers’ peroraban que todo saldría bien, que siempre saldríamos a flote, que lo importante no era la caída, sino el levantarse y que no importaba mucho lo que sucediera, pues la vida siempre ofrecía una segunda oportunidad y uno saldría adelante si cerraba los ojos, apretaba los puños, escribía algún mantra del ‘wishfull thinking’. Saldríamos de esta si creíamos en ello lo suficiente. Ya solamente los más viejos guardaban en los cajones de la memoria el pavor de la gran riada y su reguero de cadáveres en sepia. Los demás la habían borrado de la memoria colectiva y ya solo se aparecía domesticada, como una muerte que daba la patita y traía el palo en el barranco de Paiporta en el que en su día jugaba el equipo de fútbol y donde la víspera los dueños paseaban pastores alemanes y echaban, encorvándose, una ojeada al ‘whatsapp’. Hacían planes que no serían. Ya quedaba menos para el viernes y por el horizonte del sábado se aparecían las torrás, los arroces y la maquinaria del disfrute particular con el que celebran la parte luminosa de la vida las gentes de esta parte del mundo. Si los que cruzaban el Hades llevaban una moneda en la boca para pagar al barquero, en Valencia cargaban en el maletero del coche una bombona de butano, un quemador y una paella.Su meticuloso capricho Entonces, la muerte ya se disponía para abalanzarse sobre los que habían sido elegidos por su meticuloso capricho. Emilieta regaba las flores en el patio de su casa de la esquina de la Ribera. Le gustaban tanto. Su Salvador, que había sido viverista y cultivador de cipreses, se las cuidaba y las curaba si se ponían enfermas. Sin hijos, se tenían el uno al otro y allí, juntos en el bajo de la casita, ¿qué les podría pasar? Cuando subió el barranco, Emilieta se asomó por la barandilla y comentó a su vecina todo el agua que bajaba. Cuando ya todo parecía a punto de desbordarse, prometió que subiría a casa de su hermana Josefa. No tuvo tiempo de salir. Emilia llamó a Isabel, su vecina de al lado, para decirle, muy nerviosa, que estaba entrando el barro y que estaba encerrada. Por el teléfono sonó la puerta rompiéndose y escucharon entrar el torrente. De madrugada, cuando accedieron a la casa, los encontraron juntos, flotando muertos uno al lado del otro en lo que era la cocina. No muy lejos, Carmen gritaba desde la ventana de la casa a su vecino que cada día barría la calle, y el vecino respondía desde el patio de su casa rosa gritos que ella no conseguía comprender. Hasta que dejó de responder. Entonces pensó que de haber sabido que el agua iba a subir tanto, hubiera ido a por él. A Francisco se le derrumbaba la casa encima. El coche de José comenzó a flotar. Cándido no encontró un alto en el que salvarse con sus tres perros. Ninguno creyó que pudiera pasar lo que estaba sucediendo. La muerte, que había pasado desapercibida hasta ese momento, estaba ahora sí delante de ellos, mirándolos con sus ojos marrones de fango, altísima como un cíclope con huesos de cañas, ejes de camión y rociones de barro, aullando con ese ruido que hacía el barranco como en una noche de tormenta en los Cuarenta Rugientes. Contra los pilares del puente nuevo de Paiporta se estampaban los troncos, los coches, las lavadoras, en una artillería de cosas sumergidas que retumbaban bajo los pies: bum-bum-bum.Un puñal de interrogantes Ni siquiera llovía. La principal baza de la muerte consiste en que llegamos a pensar que no está y entonces nos agarra y nos engulle, y se va dejando un rastro de cuerpos que flotan, que se enredan entre las cañas o esperan dentro de los coches a que un bombero forestal de La Mancha asome el careto por la ventanilla y grite: «Aquí hay uno». Y entonces, nos abandona desnudos, cavilando en el charco de la angustia de imaginar los últimos minutos, los últimos segundos de aquellas vidas, la última consciencia de que esto se acababa. En el corazón nos hiere un puñal de interrogantes mientras los muertos miran, sonrientes, desde las fotos que les hicieron en vida.

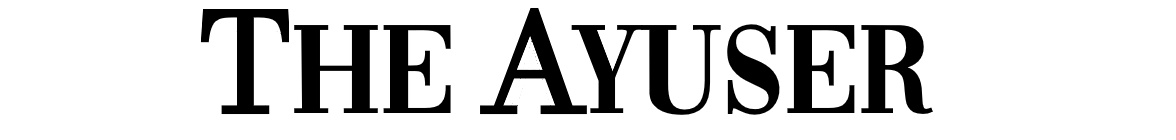
Leave a Reply