Muchos años después, frente al cadáver de su padre, Marcial, el escritor Jorge Fernández Díaz empezó a comprender hasta qué punto aquel hombre era un enigma para él. Emigrante asturiano en Argentina, de pocas palabras y mucho silencio, nunca mostró emotividad ni le habló de la vida. Marcial había sido minero de dinamita y silicosis , antes de camarero en el Palermo Pobre bonaerense, pero su muerte barrenó sentimientos dolorosos y complejos y le obligó a excavar en un pasado que había dejado de mirar. Fernández Díaz recordó que, cuando era niño, habían visto cientos de películas juntos, los sábados. Maratones de cine clásico a los que Marcial añadía, en ocasiones, comentarios –escuetos– que fueron lo más parecido a una educación. El padre, años después, le profetizó un fracaso porque no quería un hijo periodista ni escritor –para él, un vago – y por ello dejaron de hablarse durante una década. Tras años de distancia y desencuentros, llegó el día en que Marcial había muerto y toda su vida se tambaleó . El enigma creció desde entonces y ha tardado más de diez años en convertirse en la novela ‘El secreto de Marcial’, que ganó el premio Nadal 2025 y acaba de publicar Destino.—Desde niño piensa que lo que vive forma parte de un rodaje. ¿Por qué?—Todavía hoy cuando apoyo la cabeza en la almohada para dormir, imagino que estoy haciendo una película o protagonizándola, yo quiero estar en aquellos sábados eternos donde fui tan feliz. —Veían juntos clásicos del cine, de todo tipo…—Veíamos obras maestras y desastres de serie B, principalmente con mi padre, que muchas veces se tenía que ir a trabajar al bar, porque era camarero y dejaba por la mitad una película. Eso me permitía a mí, al día siguiente, en el desayuno, ir y contarle largamente cómo había terminado la película, y actuársela. Fue un paraíso infantil donde ocurrieron casi todas las cosas. Porque yo creo que así como somos lo que comemos, somos lo que vimos.—¿Se siente tan hijo de Marcial como hijo de aquel cine?—Ambas cosas están tremendamente vinculadas. Mi padre forma parte de esa generación que le costaba mucho hablar con sus hijos y elegía el cine como un modo indirecto de educación sentimental. Con las películas se podía hablar algo de mujeres buenas y malas, de sacrificar el amor por cosas superiores, o de la amistad llevada hasta las últimas consecuencias. Todo eso estaba en el cine con Gary Cooper, Tyrone Power, John Wayne. Hitos en nuestra historia.—La historia de unos emigrantes asturianos en Buenos Aires.—’Qué verde era mi valle’ se veía en mi casa como si fuera la recreación de Asturias. Esa familia galesa de mineros era como la nuestra. En casa hablábamos en bable y por ello se burlaban los chicos de mí al salir del colegio y me pegaban. Yo volvía golpeado a casa, pero no decía nada. Y un día mi padre y mi madre ven que el niño de la película regresa de la misma manera y que a sus hermanos se les ocurre enseñarle boxeo. Y así termina con el bullying. Vi cómo mi padre y mi madre se miraron. Me compraron un kimono y me apuntaron en una academia de judo.Sólo podía contar la vida de mi padre zurciendo la ficción con la realidad—¿El cine le salvó la vida?—Literalmente. Con 19 años yo estaba ebrio de patriotismo. Estalló la guerra de las Malvinas y me quería presentar voluntario. Ambiente pesado en casa. Y un día mi padre me pide que le lleve algo al bar y me invita a un café. Ya estábamos muy distanciados. Y me dice: «¿Te acuerdas de aquella película en la que un soldado vuelve a casa sin brazos y tenía unos ganchos y no podía tocar a la novia?» Hablaba de ‘Los mejores años de nuestra vida’ de William Wyler. Y me di cuenta que quería decir: la guerra no es una cuestión de valentía, de épica. La guerra tiene consecuencias. No pronunció esas frases, ese era el único modo en que lo podía decir Marcial.—¿Cuándo se dio cuenta de que el cine era el último puente con su padre?—Tarde. Muy tarde. Quizás lo descubrí hace diez años. Por eso hace más o menos diez años que quiero escribir esta historia. Pero no sabía cómo. Porque Marcial siempre fue un personaje secundario dentro de nuestras vidas. Así lo fue en aquel libro que yo escribí hace veinte años que se llamaba ‘Mamá’. Allí sólo es un capítulo.Ante su cadáver, decidí cambiar mi vida profesional, amorosa y literaria. Imagine la influencia tremenda que tuvo ese hombre sin palabras—Dejó a su padre fuera.—Lo fui arrinconando y sacando fuera de escena. Y eso lo convirtió en un enigma. Y en un fantasma después. Cuando él murió, ante su cadáver, pensé: el siguiente soy yo y decidí cambiar mi vida, la profesional, la amorosa, la literaria. Imagine la influencia tremenda que tuvo ese hombre sin palabras, ese ser enigmático en mi vida—Su madre fue más influyente, pero da la impresión de que su padre ha sido más decisivo, con sus silencios.—Yo he llegado a esa conclusión cuando terminé este libro. Finalmente, mi padre hizo mucho más por mí de lo que parecía. Ese fantasma literario me perseguía todo el tiempo. ¿Cómo escribo esto si los amigos de mi padre casi todos están muertos? Si no hay testigos. Además, él no le contaba a sus amigos sus cosas íntimas. Y cada tanto descubría que había hecho cosas al margen de nuestra vida familiar. —Era un fantasma que le reclamaba contar su historia… Pero no tenía mucho material narrativo. ¿Por eso ha tenido que hablar de su propia intimidad, del contenido de su corazón? Secretos juveniles, familiares, personales, están expuestos. Me pregunto si eso ha sido lo más difícil.—Mostrar la verdad absoluta sobre vos produce cierto pudor. Hay que cruzar algunas líneas rojas. Y aguantar la vergüenza de mostrar vulnerabilidades. Para este libro volví a ver esas 200 películas. Y, a medida que las veía, recordaba lo que me decía. Las películas fueron un médium para traerlo… No es una novela cinéfila, es una novela humana, puramente humana.Marcial me dio por perdido a los 15 años y su profecía de que fracasaría fue lo que me convirtió en lo que soy—Habla a fondo de su mala relación.—¿Qué pasa cuando un padre te da anticipadamente por perdido a los 15 años? Marcial decidió que ser periodista era una forma de vagancia y me profetiza el fracaso. Dejamos de hablarnos siete años. Al terminar este libro me di cuenta de que su desafío fue lo que me convirtió en lo que soy, precisamente. Todavía hoy, que mi padre no está, trato de refutarle la idea, que está muy arraigada y fue muy dolorosa.—Esa lucha le ha traído justo al punto de partida. Tuvo que volver a ser casi reportero para conocer su vida.—¡Sí! Las armas que yo fui practicando y aprendiendo a lo largo de la vida para refutar a mi padre me sirvieron para narrar a mi padre, digamos, finalmente. —Hay un momento especial en el libro, cuando le llama su padre por algo que ha publicado…—Llevábamos años sin hablar. Después de diez años de reportero de sucesos, había cosas que sabía y no podía contar como periodista. Y empecé a publicar folletines policiacos de ficción por entregas. Tuvo gran éxito. Un día suena el teléfono en mi escritorio y mi padre me dice: «¿Recuperará el dinero?» Así, sin decirme ni buenos días. Yo creí que había pasado algo grave y le digo: «¿De qué hablas, papá?» El capítulo de ese día del folletín terminaba con alguien que iba a pagar un rescate y dejaba un momento el maletín en el suelo y un ladronzuelo se lo robaba.—¿Y qué pasó?—Le pregunto: «¿Por qué quieres saberlo, papá?» En ese momento, Jesús, se me saltaron las lágrimas. No estaba bien visto llorar en una redacción y además yo no quería que mi padre supiera que estaba llorando. Aguanté todo lo que pude y me dijo: «Porque aquí todos los parroquianos del café están siguiendo el folletín y quieren saber si lo va a recuperar y me han comisionado». Entonces, yo le dije: «Sí, lo va a recuperar, papá». Volvió a preguntar: «¿Estás seguro?» Como diciendo, ¿es posible que vos estés escribiendo esto y seas el autor? Y yo le digo: «Sí». Y me cortó, sin decir nada más. Y yo fui al baño a llorar tranquilo. Eso terminó un ciclo porque la literatura que nos había separado volvió a unirnos. Desde ese momento nos amnistiamos mutuamente.Ver en perspectiva la vida de uno y exhibirla es fortísimo, no pude esconderme detrás de los personajes. Estoy a la intemperie—¿Es el libro que más le ha cambiado?—Sí, posiblemente. Creo que todavía las olas de este libro no se han aquietado. Ni siquiera creo que pueda volver a escribir después de este libro lo que solía escribir. Es un antes y un después. —Es un punto cero.—Es un punto cero que no sé a dónde me puede llevar. Me ha cambiado. Ver en perspectiva la vida de uno y exhibirla es fortísimo, fortísimo. Uno se esconde detrás de los personajes habitualmente. Se esconde tras los espías, los detectives, los malos, los buenos. Pero aquí no hay dónde esconderse. Estás a la intemperie.—También quedó con un viejo amigo de su padre que desapareció porque intuía sus secretos. Le salía el instinto del reportero, pero se contuvo…—Porque soy viejo ahora. Cuando era joven hubiera hecho cualquier cosa. Pero ahora sé que toco un material muy sensible. Supongo que la vida te va convirtiendo en herbívoro y cuando eras reportero eras un predador carnívoro, capaz de cualquier cosa para conseguir portada, meterte en una morgue, mentir. Yo me recrimino en la novela no tener ya ese veneno dentro. El escritor durante la entrevista IGNACIO GIL—La novela evoca la sociedad emigrante asturiana, tan desconocida.—Fue una comunidad importantísima. Llegó a ser el 40% de la población. Ya no hay memoria, se acabó, porque los últimos españoles de esa comunidad tienen más de noventa años, están en vía de extinción, pero habían creado una España del otro lado, pujante, interesante, también maledicente, con todas las cosas buenas y malas de un pueblo. A su modo crearon también la Argentina y después sufrieron las siete plagas, la decadencia económica, las hiperinflaciones, las guerras, las dictaduras, y no solo ellos sino sus hijos y sus nietos. Pocas veces ha ocurrido, tal vez ahora los venezolanos, un montón de gente yéndose del país de origen huyendo de la miseria y de la violencia, instalándose en un país de adopción desarraigándose con tristeza, con dolor.- ¿Tiene la impresión de que a la política le ha dejado de interesar a esa sociedad? -Sí, le ha dejado de interesar. Le gusta más jugar en la pecera de lo que llamamos en Argentina el círculo rojo, la gente muy militante, politizada. Y eso es muy grave, porque desconecta a la sociedad verdadera. Y doy como ejemplo la inmigración, porque la izquierda tiene una tara ideológica con la inmigración.-¿En qué sentido?-Es un problema, una preocupación para muchas personas. Si sos de izquierda no le regales a la derecha, o si sos de derecha no le regales a la izquierda una causa que es razonable. Y habla un hijo de inmigrantes. La Argentina fue un ejemplo de cómo la inmigración se hizo bien. Mis padres, para viajar allá, necesitaban una carta de alguien que vivía allá. Tenían que decir de qué iban a trabajar. No podían tener antecedentes, pedían un certificado de buena conducta y tenían que estar bien físicamente para probar que podían formar parte de la fuerza de trabajo.En la política de inmigración Argentina lo hizo bien, es la única parte en que creo que podemos enseñarle algo al mundo- Se gestionaba el problema. ¿Y ahora?-Ese crisol de razas que fue la Argentina, incluso bajo la época de Perón, o tal vez muy especialmente bajo la época de Perón, requería una organización. No se hizo política demagógica sentimental con este asunto. Así se hizo la inmigración en Argentina. No se hizo, como creen algunos progresistas sentimentaloides, e incluyo al Papa Bergoglio, al Papa Francisco entre ellos, no se hizo con sentimientos el asunto, se hizo con racionalidad y se hizo bien. Esa parte sí la podemos enseñar los argentinos al mundo. Es la única parte que creo que podemos enseñarle algo al mundo. En la Argentina, la inseguridad, por ejemplo, era imposible que la izquierda la tomara como un problema serio.- ¿Por qué? -Porque les parecía que el delincuente era también una víctima del capitalismo salvaje y que había que ser condescendiente con él. Al final consiguieron que los delincuentes atacasen a los pobres, y los pobres votaron contra esa izquierda. Es decir, cuando hay causas verdaderas de esa sociedad que no está politizada, si las ignorás, te suicidas políticamente. Y creo que hay mucho suicidio político. -¿En ciernes?-Sí, producido allá y en ciernes. Pero yo creo que tenemos que estar cada vez más atentos a esa sociedad que no está tuiteando, que no está guerreando políticamente, que tiene otros valores que se parecen un poco a los valores que tuvimos.—Los de la novela. Por cierto, ¿por qué eligió el género novela?—Sólo podía contar a mi padre zurciendo la ficción con la realidad de una manera tal que nadie pudiera distinguirlas, salvo tal vez mi hermana, que vivió conmigo todo eso, y mi mujer, que es siempre mi gran socia literaria. Es una historia intimista, una especie de ‘Cinema Paradiso’ asturiano o argentino. Trata de encapsular a ese fantasma etéreo que se me escapa todo el tiempo. La pregunta es ¿quién fue mi padre? Creo que la pregunta es quién es el padre de cada uno. ¿Podemos verlo como un hombre que desea, que tiene sueños íntimos inconfesables? —Es que la única manera de contar algunas verdades era la ficción, ¿no?—Es una gran paradoja. Es muy perturbador. Donde el periodismo te pone un límite, la ficción te da una oportunidad de llegar a fondo a muchas cosas que de otra manera no podríamos. Cuando uno termina de dibujar a conciencia un árbol genealógico, lo que aparece es su propio rostro. Somos eso, todo eso que estuvo ahí. Me parece que indagar en nuestro propio jardín es contar el mundo. La memoria descubre que ese mundo tiene una luz propia absolutamente seductora.—Cuando vuelve al presente, ¿cuál es la sensación?—Tiendo a ser más comprensivo con los hombres y con las mujeres. Todos juntos somos un horror, pero de a uno somos maravillosos. Estamos en el ‘multitasking’, pero en un puro presente. Y el puro presente no permite, paradójicamente, el futuro—Compartimos ahora menos que en esa época, tal vez por el aislamiento y las redes. ¿Hay algo que deberíamos tener en cuenta al respecto?—La única manera de comprender hacia dónde vamos y quiénes somos es tratar de comprender de dónde venimos, ese entretejido de sentimientos, de historia. Estamos en el ‘multitasking’, pero en un puro presente. Y el puro presente no permite, paradójicamente, el futuro.—¿El cine imita la vida o viceversa?—Era la vida la que imitaba el arte y muchas cosas que sucedieron alrededor de mi familia y alrededor de cualquier familia se parecen mucho a las películas. —¿Cine y vida son espejos, como en ‘La rosa púrpura de El Cairo’?—En esa película no había pensado pero es cierto. Borges concebía el paraíso bajo la forma de una biblioteca y yo la concibo como aquella película en la que la protagonista muere y el fantasma que habita su casa se la lleva, hacia el paraíso o tal vez a otra película. Todas nuestras vidas están proyectadas ahí, todos nuestros trozos de vida.

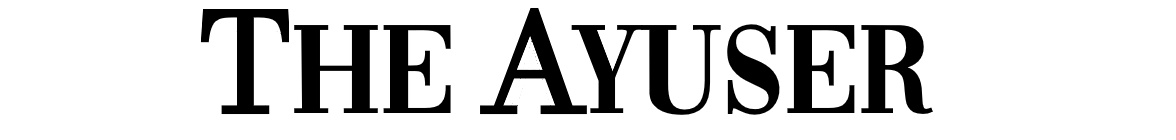
Leave a Reply