Arranca con fuerza José Manuel Guerrero Acosta : «¿Quieres un titular?». Como para negarse. «Esta exposición se ha concebido como recuerdo y homenaje a todos los americanos que, en algún momento de la historia, han servido bajo las banderas del rey de España». El coronel retirado luce hoy chaqueta azul y pañuelo burdeos; viene elegante para mostrar a ABC la exposición que ha comisariado –’ Blancos, pardos y morenos ‘– y que lleva cinco meses acogiendo a visitantes en el Museo del Ejército. Podrá disfrutarse hasta el 25 de mayo, dice, y no quiere dejar fuera a ningún rezagado. Normal, pues la muestra cuenta con 150 piezas que analizan desde las primeras alianzas de las tribus locales con los conquistadores, hasta la actualidad. Pasen y vean; hoy visitamos el Alcázar de Toledo.Primeros aliadosFue a finales del siglo XV cuando una y otra cultura se dieron la mano al otro lado del Atlántico; qué mejor momento para arrancar la exposición. «A este primer espacio lo hemos titulado ‘ Encrucijada de dos mundos’ , y en él hablamos, para empezar, de la situación en la que estaba la zona cuando llegó la Monarquía hispánica », explica Guerrero. Piezas y cartelas suponen una bofetada a esa manida Leyenda Negra que insiste en la matanza sistemática de nativos por parte de los españoles. Lo nuestro, confirma el comisario, fue la mezcla. Y los datos, presentes en una gráfica, lo demuestran: «La población de mestizos aumentó de forma exponencial, lo mismo que la de afrodescendientes. Es algo que solo sucedió en los virreinatos de la Corona».La sala, la primera de las dos que abordan este período, narra las diferentes patas de la conquista a través de piezas de valor incalculable. Y no es una frase hecha. Que si un modelo en bronce de la estatua de Vasco Núñez de Balboa que Alfonso XIII donó a Panamá, que si el pendón original que Hernán Cortés dejó en Oaxaca en 1529… A su lado, un mapa de época muestra cómo se organizaban los pueblos indígenas en algunos territorios de la Corona. Créanme: hay una larga lista para elegir.Noticia Relacionada «Mi ancestro protegió a Cortés» estandar No El descendiente del emperador Moctezuma opina de la Leyenda Negra Manuel P. Villatoro El tataratataranieto del azteca, que ha participado estos días en las jornadas ‘Hispanoamérica, un futuro compartido’, analiza en ABC la relación entre españoles y mexicanosUnos pasos después llegamos a la segunda sala de esta ‘encrucijada de dos mundos’. Tres modelos a escala real desafían, una vez más, las falacias históricas. «El de la izquierda muestra la indumentaria que portaría uno de los aliados locales de Cortés», añade. Las cuentas son soberanas: el extremeño pisó el Nuevo Mundo con 400 hombres y se basó en los pactos para enfrentarse al imperio mexica. «La empresa habría sido imposible de no haber sido por la ayuda de esos miles de hombres. Eran pueblos como los tlaxcaltecas, que luchaban por dejar de estar sometidos a Tenochtitlan». Y en el medio, un jinete peninsular, símbolo de la multiculturalidad. «Lleva un chaleco de algodón, típico de la zona, y una adarga copiada a los musulmanes», completa Guerrero.Espacio de la exposición dedicado a las emancipaciones ÓSCAR HUERTASHay muchas más piezas que líneas tiene este artículo. Toca elegir cuál reseñar, y nos decantamos por un cuadro fechado en 1599. Dice Guerrero que se titula ‘Don Francisco de Arobe y sus hijos, caciques de Esmeraldas’, y que muestra a tres líderes locales de la costa de Ecuador que se hicieron pintar «para demostrar su fidelidad al rey Felipe III ». Otro ejemplo, y es el enésimo, de la verdadera relación de los nativos con la Monarquía hispánica. «Hubo muchos indígenas que vinieron a la península para solicitar al rey que les diese prebendas por haber ayudado a los conquistadores. Y, por descontado, hubo también un gran mestizaje de españoles con hijas de mexicas, tlaxcaltecas y otras naciones de la época», sostiene.Pardos, morenos y naturalesUn giro a la derecha y comienza el segundo espacio. «Se llama ‘La defensa de las Indias’ y se centra en el sistema organizado para resistir los ataques de las naciones enemigas y de piratas», señala el comisario. Si durante los primeros siglos esta responsabilidad recayó en gentes de armas, el siglo XVIII trajo consigo un cambio de paradigma. «A partir de entonces se sustentó sobre tres pilares: las flotas de la Armada, las tropas de refuerzo peninsulares y las unidades locales», completa. Estas últimas dan nombre a la muestra, pues se estructuraron en pardos –mulatos–, morenos –negros libres– y naturales. «Sobre el papel existía la diferencia porque los criollos no querían mezclarse con otras etnias, pero, en la práctica, combatieron juntos y murieron juntos. No había bastantes hombres para mantener la división», añade.Cada una de las patas tiene su representación aquí. Un modelo de época de la fortaleza de San Juan de Puerto Rico evoca la ingeniería española al otro lado del Atlántico. Cerca, un cuadro de las flotas de Indias pintado por Carlos Parrilla rinde homenaje al sistema de convoyes que unió dos mundos. Pero el corazón de este espacio son las unidades de morenos, pardos y naturales. Y los documentos históricos, que se cuentan por decenas, demuestran que lucharon por la Monarquía hispánica. Guerrero se detiene en uno: «Es una carta en la que el virrey de Perú pide una condecoración para dos miembros de las milicias de Lima. Una de pardos y otra de naturales». A su vera se halla una de las medallas de plata que se entregaban por haber defendido los territorios del rey.José Manuel Guerrero Acosta, comisario de la exposición ‘Blancos, pardos y morenos ÓSCAR HUERTASTodos ellos, del color que fueran, integraban las fuerzas de los ejércitos de la Monarquía hispánica y combatieron en las grandes empresas americanas. Entre ellas, los ataques que Bernardo de Gálvez lideró durante la Guerra de la Independencia de los EE.UU. contra Gran Bretaña. A su vez, fueron la columna vertebral de las fuerzas que el padre de este héroe patrio, el más desconocido Matías de Gálvez, organizó para expulsar a los británicos de la bahía de Honduras. «Hubo milicias de Guatemala, de Yucatán, de Nicaragua…», sentencia el experto. La muestra deja constancia de ello a través de piezas como representaciones de los uniformes de los morenos que lucharon en la batalla de Pensacola o un documento del Archivo General Militar de Madrid donde se detalla la composición de los ejércitos de don Matías.–¿Se veían beneficiados los pardos y los morenos por pertenecer a los ejércitos de la Monarquía hispánica?–Era una forma de ascenso social. Además, ser soldado les daba acceso al fuero militar, no les podía juzgar el fuero civil. Eso hacía que el servicio fuese muy atractivo.El remate de este segundo espacio son una serie de vitrinas dedicadas a los soldados presidiales . Esos hombres que, durante más de tres siglos, defendieron la frontera de la Monarquía hispánica al norte de Nueva España de las tribus comanches y apaches. «Eran conocidos como ‘soldados de cuera’ porque así se llamaba la protección que portaban». Guerrero se explica mientras señala una chaquetilla de cuero grueso. «Esta es una de las dos piezas originales que existen en la actualidad, la otra está en el Smithsonian», añade. Preguntamos por qué dedicarles un espacio tan destacado. «¡Porque una buena parte de ellos eran mestizos y habían nacido al sur de los actuales EE.UU.!», responde.Emancipaciones y actualidadEl tercer espacio de la exposición, ‘ Bajo las banderas del rey ‘, se centra en el estallido de las guerras de emancipación. Unas contiendas que, dice Guerrero, estuvieron motivadas por los criollos: «Se aprovecharon de la invasión napoleónica para alzarse. Querían decidir por sí mismos». Frente a ellos se hallaban los realistas, formados también por una amplia amalgama de etnias. «En la práctica, lo que se produjo fue una guerra civil en América. Se enviaron tropas desde la península, pero las bajas obligaron a completar las unidades con pardos, morenos e indígenas», añade. La colosal batalla de Ayacucho, en 1824, lo demuestra. «De los 12.000 soldados realistas, solo 600 eran peninsulares. Y otro tanto pasaba en el bando contrario», sentencia.Deferentes vitrinas de la exposición. A la derecha, un busto de la Mallinche ÓSCAR HUERTASSon montañas las piezas de la exposición que recuerdan este período. Mapas, documentos, militaria de época… «Esa casaca que ves es de un granadero realista», sostiene el comisario mientras señala una chaquetilla blanca. Sorprende por su tamaño; nuestros antepasados eran mucho más pequeños. «Estaban hechas de algodón para soportar el calor en América», completa. La guinda a este espacio es un dibujo del artista Ricardo Sánchez que evoca la figura de una heroína desconocida: Josefa Sáenz del Campo. Una de las muchas mujeres a las que rinde homenaje la muestra. «Esta criolla combatió al frente de una columna realista en la batalla de Mocha, en 1812, vestida con un uniforme de húsares», sentencia.Y de ahí, al epílogo. El último espacio arranca con la Guerra de África y la formación del Tercio de Extranjeros . Porque sí, en palabras de Guerrero, hasta la Legión arribaron soldados «de Cuba, Perú, Argentina, Bolivia y Paraguay». Después, la exposición repasa la presencia de estos soldados en la Guerra Civil. «Hubo en ambos bandos, entre 2.200 y 2.400», sentencia. Publicaciones, un casco de las Brigadas Internacionales… El museo ha atesorado una infinidad de piezas para recordar esta etapa. El punto final es el más emotivo: la actualidad. Porque, después de cinco siglos, que se dice pronto, nuestros hermanos del otro lado del Atlántico continúan combatiendo a nuestro lado. Ya lo dijo Felipe VI en una frase que luce en una pared de la exposición: «España tiene el orgullo de presentarse ante la comunidad internacional como un país con tres almas: europea, mediterránea e iberoamericana». Qué mejor forma de despedirse.

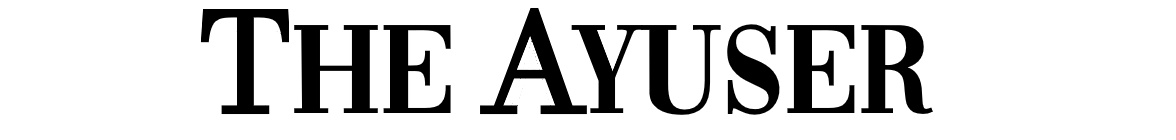
Leave a Reply