Hubo un tiempo en el que el rock no era un género musical sino una manera de vivir llevándose por delante hasta la tapa del ataúd. Conviene recordarlo hoy, que lo más salvaje que nos atrevemos a hacer es dejar el móvil en modo avión. Vivimos bajo la dictadura de los buenos muchachos, esos que creen que ir a los toros es ‘punkie’, ir a misa es ‘contracultural’ y tomar un Machaco de Rute es ‘canalla’. ‘Punkie’, ‘contracultural’ y ‘canalla’ son los términos que marcan la decadencia creativa en la que chapoteamos, arriesgando como un registrador de la propiedad que prueba el mezcal. Pero ha muerto Ozzy Osbourne y conviene recordar a los salvajes de verdad, a los que jamás bajaron al supermercado, ni pretendieron ser modelos de conducta ni aceptaron el título de embajador de UNICEF para la infancia. Los contraculturales de verdad, los canallas genuinos, los que nos enseñaron que no es lo mismo la oscuridad que su folklore.Hasta Black Sabbath, el rock era rebelde, pero aún creía en el amor, en la carretera y en una noche perfecta. Pero llegó Ozzy y lo cambió todo con sus afinaciones graves, sus riffs oscuros y esa estética que abrazaba lo siniestro con orgullo de clase. Black Sabbath fue la entrada del miedo en el rock, la fábrica como infierno y la desesperación como prisión. Y mientras otros cantaban sobre chicas, libertad y amaneceres en California, ellos hablaban de religión, de locura y del fin del mundo en Birmingham. Lo hacían sin poesía, sin coartadas y con una brutalidad que parecía primitiva, pero que, en realidad, era profundamente moderna. En un mundo pos-Vietnam y pospsicodélico, supieron enviar al sueño hippie al pudridero para ofrecernos la banda sonora del desencanto. Y Ozzy, en concreto, nos enseñó que se podía mirar al abismo, escupirle en la cara y luego escribir una canción sin saber leer una partitura. Por eso su muerte es importante. Porque marca una línea y al otro lado nos hemos quedado los domesticados.El tipo mordía murciélagos como quien come pipas. Con su voz ponía banda sonora a la ansiedad de un mundo industrial que ya se intuía fallido, con un acento que ni siquiera los subtituladores de Netflix pudieron descifrar. Sus tensiones armónicas y sus letras daban miedo a los curas y a mi madre, que me veía encerrado con la guitarra, intentando descifrar el tritono mientras preparaba lentejas y me decía: «Hijo, eso te va a pudrir el cerebro». En parte tenía razón. Pero qué cerebro tan feliz, madre. Y qué lentejas.Se ha muerto Ozzy y, con él, el rock como desafío. Queda ahora el rock de conservatorios, el dignificado, el opuesto a Ozzy, que fue una lección de supervivencia y una clase magistral de cómo caer veinte veces al abismo y volver las veinte con una risa nerviosa, una línea de bajo y una camiseta negra. Se ha muerto Ozzy y el mundo es hoy más sensato, más aburrido y esterilizado como una aguja de hospital. Con él no se va un cantante, sino una época en la que lo salvaje aún era posible. Ahora vendrán los homenajes, claro, las listas de Spotify y las camisetas de Black Sabbath en Primark. Pero nada podrá devolvernos la certeza de que, durante un tiempo, el mundo se pudo vivir como una jaula abierta, como una canción a punto de explotar y como una habitación llena de humo y de amigos que no sabes muy bien cómo llegaron.Black Sabbath no inauguró una vía dentro del rock sino un túnel subterráneo. Desde esa catacumba surge hoy un silencio que parece el eco de un trueno. Podemos apagar todos los amplificadores: ha muerto Ozzy Osbourne y en el mundo se ha hecho de día.

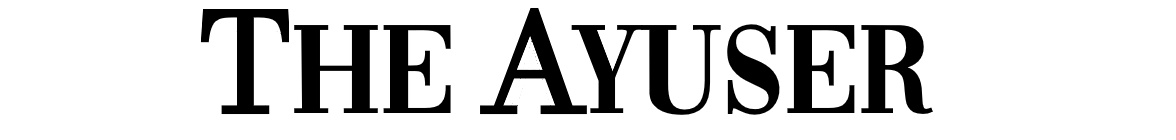
Leave a Reply