El verano de Borges es austral. Ocurre entre febrero y marzo. Sus personajes y narradores lo usan como espejo y en ocasiones lo atraviesan. «Mi primer recuerdo de Funes es muy perspicuo. Lo veo en un atardecer de marzo o febrero del año 84. Mi padre, ese año, me había llevado a veranear en Fray Bentos». El estío del argentino es sensación y evocación. Es memoria de la luz, pero no la luz. Cuando escribió ‘Los jardines de los senderos que se bifurcan’, en 1941, su visión era ya reducida, pero aún no estaba ciego. El mundo, eso sí, era ya plenamente un tanteo. Las imágenes de Borges —el sol de Borges, los tigres de Borges, y como ellos sus colores, sus pájaros y estampas— emergen repujadas por el lenguaje para que podamos leerlas al tacto con el papel. Borges percute, repuja, talla. Sacudiendo la arena forma una campana de cristal para un mundo emancipado. Un mundo que solo puede existir en su mente. Y en su literatura. Lo mismo ocurre con sus solsticios. El verano en Borges es, también, sombra. Lo es para Juan Dahlmann , ese hombre de ascendencia alemana y criolla que trabaja como bibliotecario en Buenos Aires y que acaba aceptando un duelo a cuchillo en la pampa. Dahlmann es evaporación y refracción del autor. Es la convalecencia y la duermevela de alguien que puso haber muerto o elige morir. Borges pasó varios veranos de su infancia y juventud entre Argentina y Uruguay, y en la casa familiar de Adrogué . Aquellas estampas influyeron en su imaginario y aparecen en cuentos como el ya citado ‘Funes el memorioso’ —Irineo, el joven de memoria prodigiosa— y en ‘Sur’ —protagonizado por Dahlmann— en el que la experiencia plena de la vida parece una convalecencia, alucinación o espejismo. A las cosas, Borges las hace pasar por la membrana del lenguaje, las cuela a través de la malla de sus lecturas y consigue extraer de la ausencia de luz su más directo fogonazo. Es, a su manera, una hoguera en la oscuridad. En diciembre de 1938, en pleno verano austral, Borges sufrió un grave accidente en su casa: se golpeó la cabeza con una ventana y contrajo septicemia. Este hecho casi le costó la vida y marcó un giro en su obra: después de su recuperación, comenzó a escribir relatos fantásticos como Pierre Menard , autor del Quijote. El estremecimiento como transformación. En el verano de Borges, los dragones prefieren beber la sangre de los elefantes, que es notablemente más fría, según él mismo refirió en su ‘Manual de zoología fantástica’, al que también se le conoce como ‘El libro de los seres imaginarios’. Si existe algo como un verano borgiano, este se manifiesta en su poesía. Es ahí donde más nítida se escucha el agua de la fuente y el tiempo del hombre, de quien escribe, que se manifiesta cercano a la extinción. El verdadero verano está en la desaparición de la imagen, en la operación que convierte la sombra en superficie. Si hay un Borges incontestable es ese que pasea por Granada . El escritor visitó la Alhambra en 1976, ya completamente ciego. Una de las murallas de la Alcazaba exhibe ante el visitante los versos del poema que dan testimonio de aquella visita y que está recogido en el libro Historia de la noche (1977): «Grata la voz del agua a quien abrumaron negras arenas/, grato a la mano cóncava el mármol circular de la columna/, gratos los finos laberintos del agua entre los limoneros/, grata la música del zéjel/, grato el amor y grata la plegaria/dirigida a un Dios que está solo,/grato el jazmín./ Vano el alfanje ante las largas lanzas de los muchos,/vano ser el mejor./Grato sentir o presentir, rey doliente,/ que tus dulzuras son adioses, /que te será negada la llave,/ que la cruz del infiel borrará la luna,/ que la tarde que miras es la última».
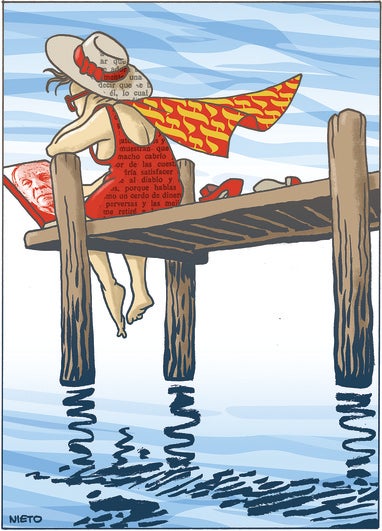
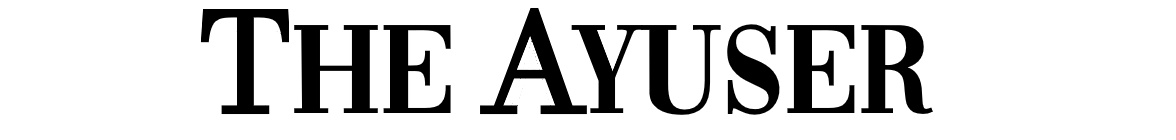
Leave a Reply